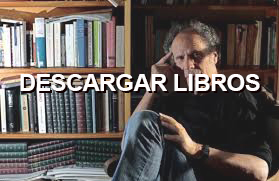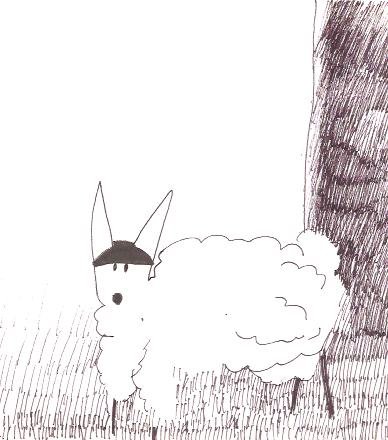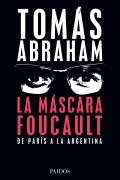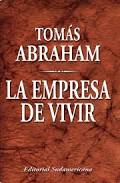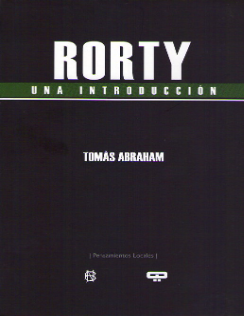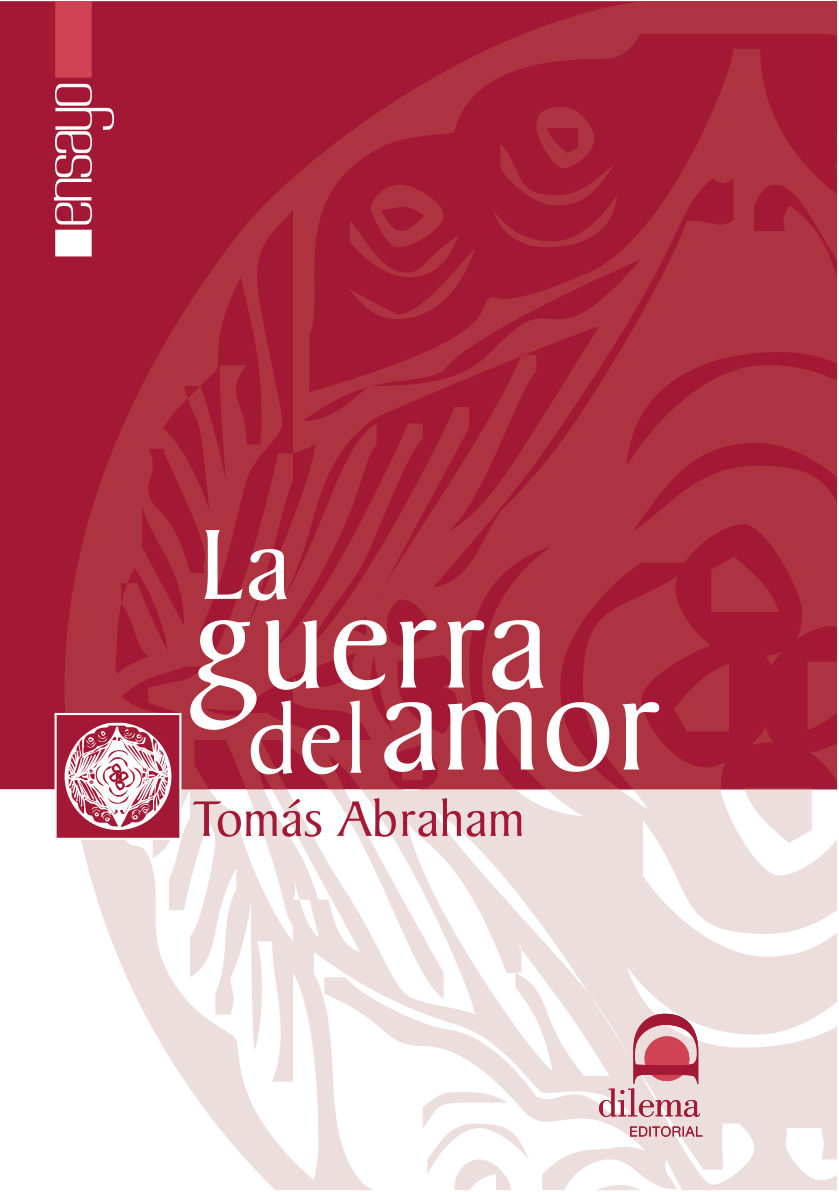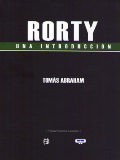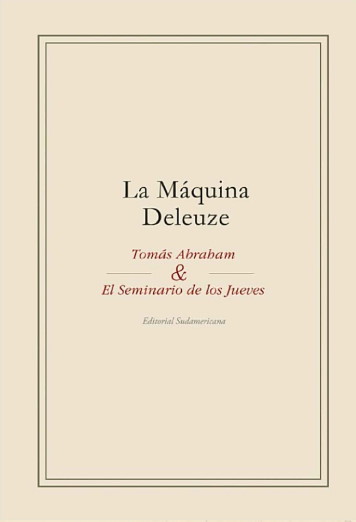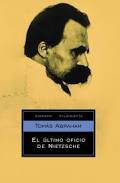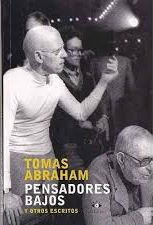|
Rorty 19Una epistemología avaraHe tenido una experiencia nueva y satisfactoria. Leí un libro de un filósofo analítico de la primera a la última página. Mente, lenguaje y sociedad, del prestigioso filósofo John R.Searle. Recomiendo la lectura. Está escrita en un lenguaje claro, preciso, didáctico. Sostenido por este atributo pedagógico este profesor se ahoga en un vaso de agua. Tiene tal pretensión a la objetividad, tal seguridad en sus “statements”, que convierte a la filosofía en una pequeña cosa que siempre se puede minimizar. Es una muestra de una rama de la filosofía: la epistemología avara. Searle suma su esfuerzo a una cruzada que tiene hastiados a más de uno. Nuevamente embiste contra el constructivismo, el pragmatismo, deconstruccionismo, relativismo, posmodernismo, y contra el perspectivismo. ¿Qué tienen en común todos estos “ismos”? Afirman que la realidad no existe y que todo es un invento. Indudablemente si a alguien se le ocurriera decir semejante disparate, no valdría la pena detenerse ni un segundo para demostrarle que no es así. Para qué perder el tiempo con alucinados que ni siquiera pueden identificarse como nuevos Rimbaud. Mejor dejarlos hablar y dedicarse a otra cosa. Por el contrario, si un pensador de calibre diferente y con una lucidez a toda prueba, patalea contra el delirio anterior y a los gritos recorre los pasillos señalando que la realidad sí existe, su caso no es menos grave, hay que suministrarle un sedante para que se tranquilice. Searle es un escolástico algo más moderado. Con tono aplomado afirma que adhiere a la visión ilustrada que sostiene que el universo es independiente de nuestras mentes, y que dentro de los límites impuestos por nuestra dotación evolutiva podemos llegar a comprender su naturaleza. Además nos confirma que los hechos existen. A partir de lo que denomina “posiciones iniciales”, es decir una serie de condiciones pre-reflexivas, dice que existe un mundo real y que tenemos acceso a él a través de nuestros sentidos. Se completan esas posiciones con la aserción de que las palabras de nuestro lenguaje tienen un significado más o menos claro, por ejemplo – nos dice – cuando decimos árbol o conejo – sabemos que no nos trepamos a un conejo y que no cazamos un árbol. También sabemos que las proposiciones que enunciamos son verdaderas o falsas si es que corresponden a cosas o hechos. Y por último, sabemos que la causalidad es una relación real entre objetos. Todo esto conforma lo que llama un “trasfondo” del conocimiento, que no es exactamente el sentido común, ya que éste es el más común de los sentidos, y las posiciones iniciales son negadas por una serie de agentes de la insensatez que en nombre de la creatividad y la imaginación esconden sus verdaderos propósitos. Los nombrados “ismos” cuyos soportes son otros tantos “istas” se condensan en un único mote: los antirrealistas. Searle nos dice que el antirrealismo satisface una necesidad básica de ciertos hombres que es el de tener poder. Sin duda, nos informa, es incómodo estar a merced del mundo real. Para no padecer semejante infortunio, poseído por la voluntad de poder, una fuerza psicológica impulsora penetra el ánima del antirrealista que lo hace decir que si el mundo es una invención, tiene todos los recursos para construir el mundo que desea. Pero Searle excava más hondo aún, y descubre que detrás de esta voluntad de poder se esconde un deseo de controlarlo todo nacido de un resentimiento profundo y duradero. Un ser así conformado, imbuído por el rencor antirrealista, si se dedicara a la epistemología, no debería sorprendernos que esté animado por un acendrado odio hacia algo tan consistente y auténtico como el conocimiento demostrable que nos da la metodología científica. A partir de esta verdad, Searle denuncia a Thomas Khun y a Paul Feyerabend como dos prototipos de odiadores de la ciencia. No soportan que exista un mundo real y que la ciencia esté constituída por una serie de esfuerzos coronados con éxitos progresivos para constatar la verdad sobre este mundo. Searle enuncia verdades contundentes. Las argumenta con municia. Sabemos que la filosofía requiere cierta destreza. En la historia de la filosofía abundan los tratados saturados de conceptos y las teorías de alta complejidad semántica. Es así desde Aristóteles. Pero al menos, el lector que por distintas razones estudió estos textos tradicionales , estaba confrontado con una pretensión de explicarlo todo, de una voracidad epistémica sin límites y de una necesidad de conocimiento que guiaba al filósofo al núcleo del misterio de la vida. La metafísica tiene matices conmovedores. Searle al especializarse en la filosofía del lenguaje, nos trasmite la experiencia que le permite describir lo que llama “carácter sorprendente del lenguaje”. Dice que “en la parte inferior de nuestra cara existe una cavidad que se abre por medio de tejidos móviles. Periódicamente, esa cavidad se abre y salen de ella cierta variedad de sonidos. En su mayoría, esos ruidos son causados a través de una cuerdas vocales cubiertas de mucosas en la laringe”. Si el filósofo de la metafísica de Aristóteles miró al cielo y se asombró, aquel elegido por Platón fue habitante de la maravillosa Caverna en la que viven las sombras, el hombre teórico de Searle quedó pasmado ante la boca de un semejante. ¿O acaso no es maravilloso que gracias a este húmedo mecanismo bucal los seres humanos se comuniquen entre sí? Rorty 20No hay hombres Searle arremete contra el dualismo. Dividir el pensamiento en dos es uno de los pecados capitales de la historia de la filosofía. Tratar de escapar de semejante destino es una de las tareas que se dan a sí mismos los filósofos de distintas escuelas. Lo hizo Foucault con su esquema de acción del poder en red; Deleuze con la imagen del pensar llamada rizomática; lo han intentado las epistemologías que critican el modelo de causalidad; lo ha hecho el pensamiento dialéctico que acusa al determismo mecánico de diagramar una causalidad lineal y no entender los procesos de contradicción y fusión superadora de contrarios, en realidad, parece que toda la filosofía ataca al dualismo, y por él, a su principal portador y recurrente infractor René Descartes. Lo mismo hace Searle cuando nos presenta su teoría de la realidad y del funcionamiento de la consciencia. Nos dice que la consciencia no es el cerebro. Se trata de un fenómeno mental. Pero Searle, como buen monista, agrega que es un hecho biológico. No hay nada que no sea biológico, pero a partir de ahí se generan fenómenos diversos. Searle define así a la consciencia: estados que se inician cuando despertamos luego de una noche sin sueño hasta que volvemos a dormirnos. La aclaración de la falta de sueños posiblemente se deba a que el sueño es un hecho que dificulta la comprensión de lo consciente. Como Freud, para Searle, no existe ya que es un invento fantasmagórico, dejemos a la consciencia sin sueños que siga su camino. Searle define a la consciencia como un estado interno, cualitativo y subjetivo. Es biológico ya que sin neuronas no hay consciencia. Sin cerebro no hay mente, y esto es así desde que la filosofía asesinó al alma. No más alma, todo es vida. Lo que distingue a la consciencia de otros fenómenos biológicos es su ontología. La consciencia tiene una ontología en primera persona. Hay un yo pienso. Otra vez Descartes, pero con la salvedad de que no hay división entre sustancia pensante y sustancia extensa. No hay dos sustancias sino una, pero tampoco a la manera de Spinoza ya que no hay un Uno expresado en atributos y modos. La pregunta acerca de cómo las cosas “encajan” sigue vigente. Pero a diferencia de Wilfrid Sellars que hablaba de cómo las cosas “hang together”, Searle interroga sobre el modo en que las cosas “fit together”. Traducimos ambas acepciones inglesas por “encajar”. También podemos traducir por coser y hablar de la costura del mundo, o, para emplear vocabulario lacaniano, de la sutura del ser. Entonces hay una ontología en primera persona característico de la consciencia que se diferencia de las ontologías en tercera persona correspondientes de los fenómenos objetivos. La consciencia puede ser estudiada de acuerdo a una ontología en tercera persona y en este sentido no se diferencia de la digestión, dice Searle, pero además tiene este pliegue o doblez que es la primera persona de la subjetividad. Searle habla de intencionalidad, es decir de estados mentales que se dirigen a un otro, o que se refieren a cosas en el mundo. La referencialidad (aboutness) es una condición de la mente. Recordemos que la fenomenología teorizaba sobre la intencionalidad en tanto consciencia abierta al mundo, el ejemplo privilegiado que nos daban los miembros de aquella corriente filosófica es el del árbol. De Husserl a Sartre, ilustraban la estructura de la consciencia en el mundo diciendo que toda consciencia era consciencia de...un árbol. No se les ocurría otro objeto que representara el afuera de la intencionalidad. En un analítico como Searle el árbol vuelve a aparecer, pero le agrega gracias a Quine, el conejo. No tenemos que perder de vista que lo que a Searle más le preocupa es que a alguien se le ocurra negar que el mundo existe y que no necesita de nosotros para existir. Nadie puede dudar de la existencia de lo real. Searle lo subraya cuando reafirma la existencia de la partículas subatomicas, la de los quarks, los muones y de todos los seres mínimos que desesperaban a Demócrito y Lucrecio. Comprender que el carbono, el sistema nervioso y la consciencia son parte de un único mundo, es una verdad holística indudable. Cómo se pasa de uno a otro, de la neurobiología a la semántica ni Descartes lo sabe, ni Searle, ni nadie. No me cansaré de repetirlo, desde mi modesto entender, pero con toda la libertad que me da la posesión del teclado y el absoluto control de mi pantalla, el día en que esté asegurado por la ciencia la posibilidad de despejar el camino entre lo físico y lo psíquico, entre lo neural y lo significativo, entonces, Diógenes podrá dejar su farol, no tendrá ningún sentido buscar un hombre, ya no los habrá. Rorty 21Un golpe de incomprensión Estimulado por mi experiencia con el texto de Searle, tomé la decisión de repetir el intento con una figura que ha merecido los mayores elogios de Rorty, me refiero a Donald Davidson. De hecho hace tiempo que me vengo preparando para su lectura que me fue recomendada con amplitud por colegas que habían tomado nota de los continuos homenajes que le hacia Rorty a este mentor teórico fuente inspiradora de sus ideas. Adquirí el volumen De la verdad y de la INTERPRETACIÓN (Fundamentales contribuciones a la filosofía del lenguaje), así está titulado el libro, con la mayúscula en la palabra Interpretación, y lo abrí con ansiedad. Voy a ser sincero, no entendí nada. No lo digo con humildad, por el contrario, me posee un arrebato de dignidad, una protesta quizás desmesurada por la cantidad de puteadas que lancé al techo de mi estudio, al no conseguir entender aunque fuere algo de lo que este señor decía. No puedo aceptar que tras casi cincuenta años de lecturas filosóficas y de haber cursado mis estudios en la materia además de escribir varios libros, me encuentre con un autor recomendado por el filósofo al que dedico este texto, y que no entienda nada. Es humillante. Por supuesto que un aficionado, o lector, o profesional de la filosofía, no tiene por qué dominar todos los lenguajes, mejor si lo hace, pero puede llegar a decir cosas de interés sin controlar todos los códigos. Porque es así, en la filosofía hay códigos, existen una serie de tradiciones a las que pertencen los filósofos que se expresan en vocabularios diferentes, hay puntos de interés variados, y además, lo que no es menos importante, focos de desinterés, centros de desatención y hábitos de indiferencia no menos intensos y activos. Como ya lo he dicho en este escrito, debería existir alguna razón por la cual Rorty, por ejemplo, ni cita ni nombra jamás a Deleuze, y como la hay por la que Deleuze ni pronuncia el apellido Rorty. Indudablemente no se trata de que cada uno de ellos puso sobre la balanza de una tabla de la verdad o de los platillos de la diosa justicia los textos de su referente y dictaminó su invalidez, sino que simplemente no les interesa lo que el otro dice, no entra en su espectro de preferencias y hasta le merece un cierto desprecio. Las razones para que esto suceda no son necesariamente objetivas, en realidad, casi nunca lo son. Habria que hacer una historia de los desprecios que se tienen entre sí los filósofos, no las refutaciones, ni las aplicaciones del espíritu crítico, sino del muestrario de expresiones entre escarnios, burlas, ironías y fundamentalmente ruidosos silencios con los que sepultan a sus colegas. Una cosa es menospreciar a un clásico y arremeter contra Descartes y otra la de degradar a un contemporáneo, al finado ya nada le duele y al que está vivo lo atraviesa el honor. En lo que me concierne, no tengo inconveniente en admitir que en todo lo relativo a las ciencias exactas y la lógica soy un ignorante explícito. No lo digo con orgullo pero tampoco me siento en estado de pecado mortal por no saber nada de los x(p). No puedo ocultar que en mi formación profesional hay una carencia de fuste en lo que a lenguas muertas concierne, en especial en lo referente a la lengua filosófica por excelencia el griego. Mis seis años de latín no me han dado nada salvo el “Gallia divisa est in partes tres” de Julio César, o Caesaris si quieren. No sé alemán, pero sé húngaro, es decir nada que puedan entender los que no son húngaros. De todos modos, créanme, los colegas que conozco que sí han superado todas las etapas claustrales en el aprendizaje del griego ni leen a los clásicos en idioma original, ni producen más ideas propias por recitar un versículo de Heráclito. Por lo general los sabedores de lenguas muertas pueden precisar palabras sueltas y aclarar a veces el significado de una vocablo aislado, que flota en el océano de la lengua como un corcho quemado. No pasa nada. Por supuesto que un filósofo como Michel Foucault separa del léxico infinito la palabra “parrhesía” y dicta un maravilloso seminario sobre el coraje de la verdad, o Heidegger hace maravillas con “aletheia” y la función de la memoria en los griegos, pero no seamos tan ingenuos en creer que fue la luz de la palabra descubierta la que motivó una serie de resplandecientes ideas y permitió la composición de un trozo de eximia prosa filosófica. Los filósofos ya vienen con su batería bien cargada en sus mochilas y buscan las piezas faltantes que les permitan armar su dispositivo hermenéutico. Vayamos ahora a la escena de mi incomprensión frente a un libro de Davidson. |