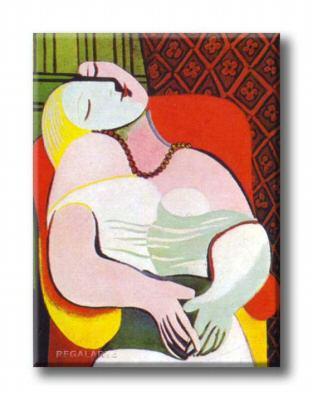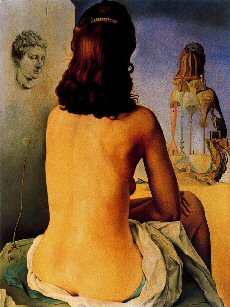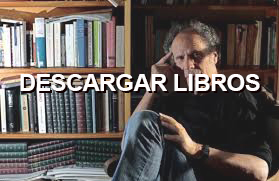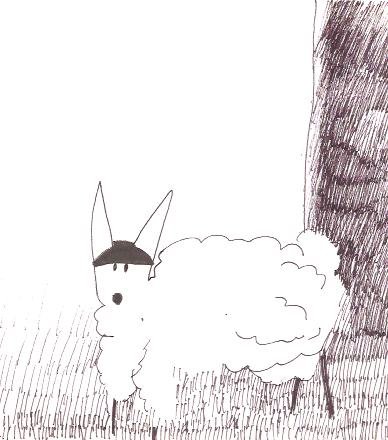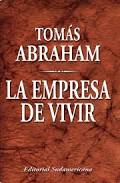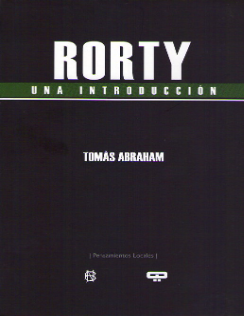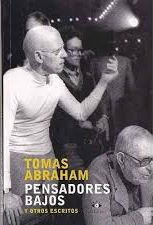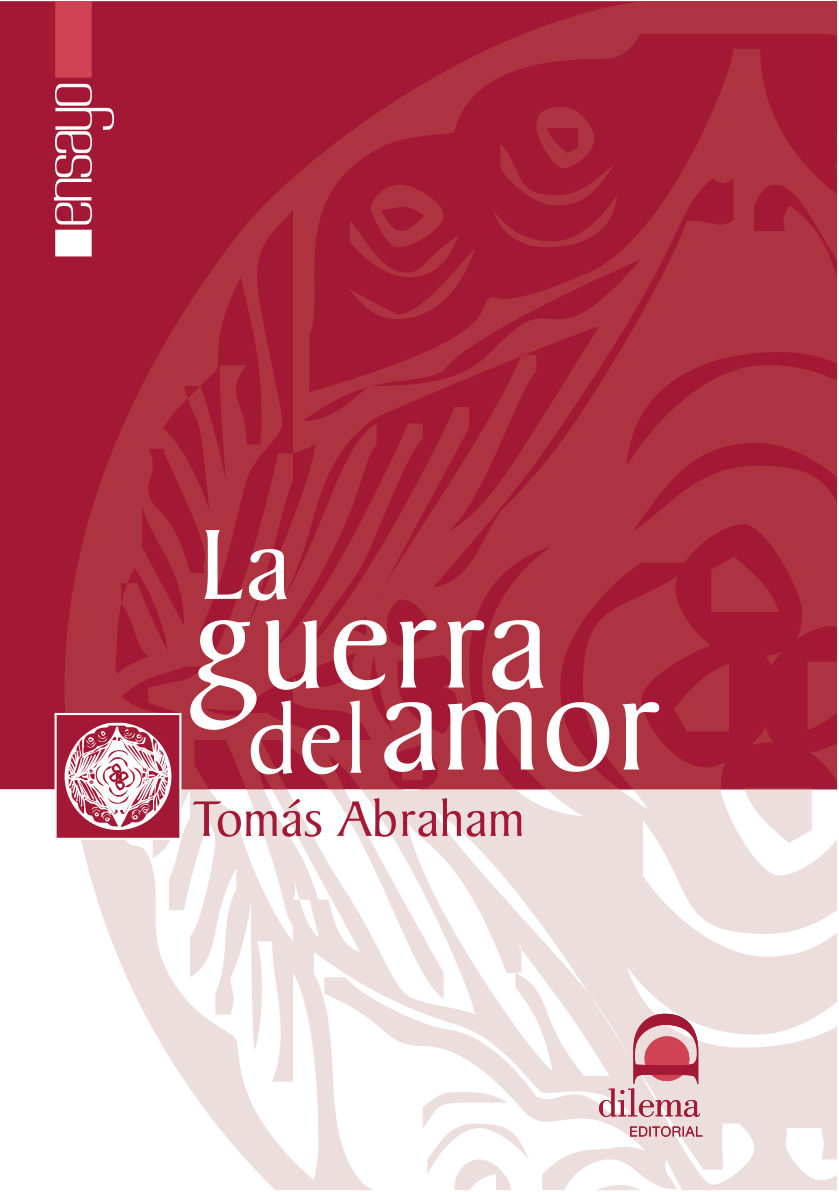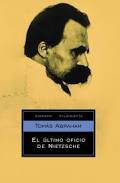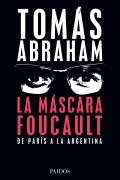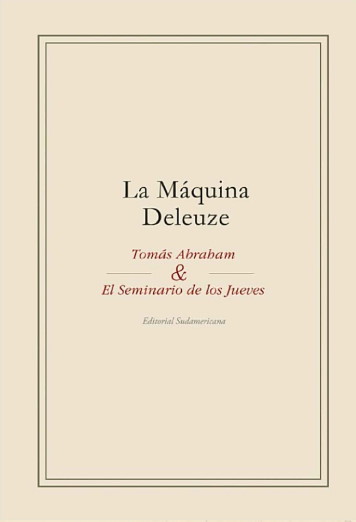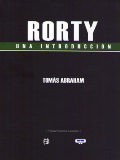Breve historia de la filosofía 51
El combate de la castidad
Nuestro guía Michel Foucault nos hace una seña para que lo sigamos por un sendero. Hace veinticinco años publicó un trabajo con el mismo título que este capítulo. Está extraído de su libro inédito Les Aveux de la chair (Las confesiones de la carne), otro tomo de su historia de la sexualidad. El texto en cuestión está dedicado a las obras de Juan Casiano. Forma parte de su preocupación por la ética sexual cristiana que, a su vez, es otro pliegue filosófico de sus estudios sobre lo que denomina las tecnologías del yo.
Para él, Casiano no es un filósofo más de la lista de aquellos que se preocuparon por la vida perfecta y se dedicaron a afinar los conceptos del nuevo ascetismo. Su singularidad consiste en que acentuó la vigilancia de la disciplina monástica sobre lo que puede emitir el pensamiento. No son los actos ni las intenciones el asunto que le preocupa, ni lo es la preceptiva a enunciar respecto de la vida a llevar para mantenerse puro, sino la extrema vigilia que hay que tener frente a las trampas del pensar.
Debemos tener una lupa enfocada en cada trozo mental, tanto diurno como nocturno, que agita nuestro espíritu. Son las trampas de la mente las que nos conducen al pecado. De estas, la más peligrosa es la fornicatio, o espíritu de fornicación en todas sus formas.
La fornicación remite al acto en sentido estricto, pero en sentido amplio, incluye a la “inmunditia” o impureza, que se produce sin contacto con la mujer, y la “libido”, que se desarrolla en los recovecos del alma sin que se manifieste necesariamente la pasión corporal.
La trilogía tradicional de los pecados de la carne menciona al adulterio, a la fornicación (relaciones sexuales extramatrimoniales) y la corrupción de los menores.
La progresión del combate por la castidad se libra contra cada uno de estos enemigos. Requiere tener en vista el polo involuntario de su expresión encarnado en los movimientos incontrolables o físicos, y el polo voluntario del discernimiento y aquiescencia.
Se trata de una labor permanente sobre los movimientos del pensamiento que a su vez inducen los efectos corporales. Foucault sintetiza los pasos que debe seguir el combate casto de los atletas del espíritu. La lucha debe deshacer por un lado las implicaciones de los movimientos corporales. Es el combate físico. Detener las implicancias imaginarias que a veces hacen que lo que pensamos no sea expulsado de inmediato y se demore en la mente. Se define como batalla contra la imaginación. Luego hay que anestesiar la sensibilidad que nos conmueve con los movimientos del cuerpo. A la lucha contra la sensibilidad, le sigue la disolución de las representaciones que nos hacen pensar en los objetos en tanto fuentes del deseo. Finalmente, la lucha más sutil es la que se lleva contra los efectos oníricos, ya que puede haber deseo de imágenes presentes en el sueño.
El combate es entonces físico, imaginario, sensible, representacional y onírico.
La contienda en su significación global tiene por enemigo a la concupiscencia, y la posibilidad de la victoria radica en que en cada uno de los procesos está en juego una voluntad maligna que puede ser revertida.
Casiano ha puesto en funcionamiento una compleja técnica de análisis y diagnóstico de los pensamientos, de los recuerdos, las percepciones, las imágenes, que emergen espontánea y automáticamente, para luego comunicarse a los cuerpos.
Para Foucault no hay ruptura entre la preocupación de los antiguos acerca de la moral sexual y la que se desprende de la fe cristiana. Existe una continuidad entre el ascetismo de raíces estoico-cínicas y las que nacen en el seno del monaquismo. La diferencia la verá en más detalle en el modo en que cada concepción tiene de interpretarlas y operar sobre ellas. Lo mencionaremos en sus estudios sobre la tecnología de la confesión.
Breve historia de la filosofía 52
San Agustín
Se supone que un expositor laico no precede con el título sacramental el nombre de un filósofo. Por eso algunos hablan de Agustín de Hipona como si no fuera un santo. Justamente no lo fue, por eso respetaremos el nombre con que lo ha inmortalizado la tradición. Es San Agustín, como lo será Santo Tomás cuando le toque su turno en esta historia, o el Capitán Piluso con su grado militar de haber sido filósofo. Agustín es un santo del fracaso.
No fue un verdadero beato porque la santidad es un bien a conseguir y no es atesorable. La pureza que buscaba era tan poco aprehensible como arena cernida. La vía crucis del cartaginés inaugura una corriente de religiosidad que continua con Pascal y Kierkegaard, prolongaciones del delta paulino que hace de la fe una prueba existencial.
Hay diversos modos de construir una subjetividad. Uno de ellos es la disciplina. Las preceptivas antiguas y cristianas, las judías o musulmanas, todas las derivadas de concepciones del mundo trascendentes, emanantistas o inmanentes, elaboran normas para la construcción de un Yo en peligro. Un sujeto indómito está a merced de fuerzas que no controla, por lo que se convierte en la materia prima de las tecnologías del Yo, como las denominaba Michel Foucault.
Por otro lado, hay un modo de interpelación de la subjetividad, un inacabamiento, una batalla siempre abierta, que fracasa en la construcción de un muro normativo. No por eso se está a la deriva, sino que como nave en medio del gran océano, se debe pilotear la embarcación en medio de tempestades interrumpidas por breves sosiegos.
La imagen del navegante es una de las más antiguas para ilustrar las artes de gobernar, que incluye el gobierno de sí mismo. A esta tradición de la espiritualidad pertenece San Agustín. La tensión entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer es permanente. Sus confesiones son el camino de una conversión, un sendero lleno de escombros, de miedos, de pánico, de necesidades irrefrenables. Hay un patetismo agustiniano.
No se puede decir que era romántico para no repetir el mismo anacronismo usado por los que rebautizan a Sófocles de freudiano. Es el romanticismo el que es agustiniano, lo son aquellos que han pensado en medio de los tensores del infinito y de la finitud. Aquellos que después de Kant merodean por la metafísica fisurada.
Agustín (una vez aclarado el modo de nombrarlo, podemos hacer descansar la tres teclas y llamarlo como lo hacía su madre Mónica) es quien se ha enfrentado al pensamiento antiguo. No ha barrido menos lo que quedaba del antiguo fasto que el saqueador Alarico. Aquellos que hablan de la utilidad del conocimiento, que creen que es más provechoso para la humanidad el inventor del serrucho que el vate homérico, desconocen lo que pueden las palabras. Roma cayó –si es que cayó del todo– no sólo por las invasiones bárbaras, sino por los pensamientos de este hombre.
Es él quien ha embestido contra el flanco más apreciado de los sabios estoicos y de los discípulos de Sócrates, me refiero a su sistema inmunológico, al corazón claro de las tinieblas: el logos.
La válvula de seguridad del saber de los académicos, de los estoicos, escépticos, epicúreos y cínicos, ha sido el principio teórico que dice que el conocimiento nos hace si no buenos, al menos mejores. Saber es poder.
Hombre educado por las instituciones tradicionales del imperio, destinado a cumplir las funciones burocráticas de la administración romana, atraído por el sistema de vida de la elite gobernante, poco a poco fue horadando la coraza pagana para incorporarse a las escuelas místico-filosóficas en auge. Tener una vida filosófica era atractivo. No requería grandes renunciamientos, por el contrario, incorporaba los placeres de una vida de estudio, contemplación y amistad.
Estar rodeado de los mejores libros, gozar con Platón y la retórica, con Homero y la poesía, prepararse para la visión del dios de Plotino –la luz originaria que baña el cosmos– y casarse con una mujer con dinero que cubra los gastos de un patricio de provincias, era un destino sin grandes extravagancias a la vez que delicioso. Si no fuera por su cristiana madre.
Breve historia de la filosofía 53
La memoria y la voluntad
Para Agustín el hombre está partido en dos. Hay dos Yo. Uno que quiere y Otro que quiere, pero no quieren lo mismo. Uno es el Yo de la carne y el Otro es el Yo del Espíritu. En uno está Dios y en el Otro el Diablo, en uno el Cielo y en el otro el Mundo. La Ciudad Terrestre y la Ciudad de Dios.
Estas dos ciudades coexisten en nuestra alma. No se llega a los caminos del Señor por una revelación ni por una iluminación, sino por el dolor de ser dos. “De este modo las dos voluntades mías, la vieja y la nueva, la carnal y la espiritual, luchaban entre sí y discordando destrozaban mi alma”, nos dice en el Libro VIII de las Confesiones.
Afirma tener una clara concepción de la verdad y, sin embargo, no deja de caer en el error. El amor de dios le agradaba y conquistaba, el apetito y la voluptuosidad de la carne lo encadenaban y vencían. Agustín se acerca a la palabra de Cristo. Su madre le enseña el camino de la salvación. La filosofía de Plotino era una excelente propedéutica para el candidato. La cofradía iniciática, la contemplación y el ascetismo se correspondían con las enseñanzas de la anacoresis de San Antonio. La divinidad invocada era una misma fuente de luz creadora. Tanto el neoplatonismo como la nueva fe luchaban contra el maniqueísmo que dividía lo sagrado en dos. Para ambos el Bien era Uno.
El problema era que el cuerpo obedecía al alma, pero alma no se obedecía a sí misma. Cuando se ordena y no se ejecuta, entonces no se quiere realmente lo que se ordena. El alma parece un monstruo, pero Agustín dice: “ no hay monstruosidad en querer en parte y en parte no querer, sino cierta enfermedad del alma, porque elevada por la verdad, no se levanta toda ella, oprimida por el peso de la costumbre. Hay pues en ella dos voluntades, porque, no siendo una de ellas total, tiene la otra lo que le falta a ésta”.
La verdad es impotente, esta certeza descubierta por Agustín rompe con el socratismo. Puja por renacer. Parirse a sí mismo. Anota sus flaquezas. Su alma vacila. Sabe que quiere ser cristiano pero pide un poco más de tiempo. No se siente preparado para dar el gran paso: la decisión de no tocar nunca más a una mujer. Esa posibilidad le da terror. Todo menos eso.
La memoria es la traicionera. En ella está el deseo. Reservorio de afecciones, campo fértil para la siembra de costumbres, el hábito es el que fija al Yo en el “Cogito”. Cogitar es juntar, el hombre ha sido juntado por la tentaciones de la carne, al mismo tiempo que no cabe en sí por el estado de “agito” que desune y vacía.
¿Adónde van las imágenes que se olvidan? ¿Por qué renacen unas y no otras? ¿Qué fuerza las trae y que otra olvida? ¿El olvido está en la memoria? ¿Por qué no estando alegre recuerdo haberme alegrado, y no estando triste recuerdo mi tristeza pasada? “Es acaso la memoria como el vientre del alma, y la alegría y la tristeza como un manjar, dulce o amargo; y que una vez encomendadas a la memoria son como las cosas transmitidas al vientre, que pueden ser guardadas allí, mas no gustadas”.
Agustín lucha con lo que no tiene contra las cuatro perturbaciones del alma: el deseo, la alegría, el miedo, la tristeza. No quiere ceder ante las tres concupiscencias: la de la carne, la de los ojos y la ambición del siglo.
La de los ojos se divide en dos: la curiosidad y el deseo de conocer los secretos de la naturaleza. Mientras la primera nos hace acudir a los espectáculos y agradarnos con rarezas entretenidas, la segunda nos seduce con el supuesto poder de la sabiduría.
Un día en un jardín Agustín se entrega por fin mientras llora desconsoladamente, se despide de su vida, mata su Yo para que en su alma entre Dios, y claro, pegada como una sombra, la escritura filosófica.
Breve historia de la filosofía 54
La desobediencia del miembro
La escisión que desespera al hombre tiene una genealogía. Proviene del pecado original. La obediencia es, para Agustín, la madre y la tutora de todas las virtudes. En el paraíso Adán pecó de soberbia. El castigo se hizo sentir en el cuerpo. El pecado del alma convierte el cuerpo en carne. La definición de la carne ya fue dada por San Pablo en su Epístola a los Gálatas. Acciones que proceden de la carne son: lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría, magia, enemistades, discordia, rivalidad, ira, egoísmos, partidismos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, “y otras cosas por el estilo”.
La vida en el paraíso es descripta por Agustín en el libro XIV de La ciudad de Dios. Sólo había una voluntad y era recta. Gracias a ella, la situación es resumida en el título del capítulo XXIV del mismo libro: “Si los hombres hubieran permanecido inocentes y con el mérito de la obediencia, en el paraíso usarían los miembros genitales para la generación de la prole como hacía uso de los demás al arbitrio de su voluntad”.
Cuando la voluntad era una, el hombre mandaba sobre todo su cuerpo. Así como movía las manos movía el pene. Sembraba a la mujer como sembraba la tierra. No había libido. La reproducción se hacía sin deseo. La palabra de Dios: ¡creced y multiplicaos!, fue dada en esta situación. La Tierra habría estado poblada de santos, el fruto de la cópula agraciada por los miembros sometidos a la voluntad del hombre. Por el pecado de soberbia, es decir de complacencia de sí, la voluntad buena se vuelve mala, de recta se tuerce y se hace perversa. El hombre pierde el control sobre sus miembros inferiores que no hacen más que calcar la desobediencia del alma respecto del Señor en desobediencia genital hacia la voluntad humana. Es lo que al ser humano le da vergüenza. Sus miembros inferiores actúan sin mando, hacen lo que quieren por influjo espontáneo. Son accionados por el exterior y recuerdan al hombre su pérdida de libertad y su desobediencia. Agustín la cataloga como acciones derivadas de la “libido vergonzante”.
El amor ha sido corrompido. Citemos en latín: recta itaque voluntas est bonus amor et voluntas perversa malus amor.
Los hombres creen que pueden dominarse a sí mismos con la razón y la voluntad. Los sabios estoicos pretendían alcanzar la “buena vida” el “biós theoretikós” aristotélico, con la conversión de las pasiones en “permanencias”, como decía Cicerón. El ejercicio de la voluntad, la prudencia y el goce permiten la “enkrateia”–la autonomía– y la “apatheia” –la indiferencia.
Nada de eso ocurre para Agustín. Esa indiferencia que cree poner distancia frente a las pasiones, no es más que insensibilidad e inhumanidad. La “apatheia” sólo es válida en una humanidad libre de pecado.
El cuerpo habla por sí solo. San Agustín dice haber visto cosas extrañas. Hombres que mueven una o dos orejas. Otros que sin mover la cabeza se echan el cabello sobre la frente o se lo vuelcan para atrás. “Otros que sin fetidez alguna, emiten por la parte inferior sonidos tan acompasados que dan la impresión de cantar por esa parte”. También afirma haber visto a un hombre que sudaba cuando quería.
Todas estas son manifestaciones del poder de la voluntad sobre las partes del cuerpo, salvo la del miembro genital, ése no, tiene voluntad propia, mejor dicho, señala que el hombre no la tiene.
Breve historia de la filosofía 55
Del modelo de penetración al de erección
Debemos agradecer a Michel Foucault su maestría en el humor gélido. No sólo evita toda aparatosidad sino que sostiene una distancia respecto de cualquier efecto fácil. No se tienta por la comicidad evidente. La exposición fracasa si decae en la opereta o en el melodrama. El francés típico es cartesiano hasta cuando va al baño. ¿O la escucharon aullar de placer a Catherine Deneuve? No, su seducción consiste en la frialdad casi despectiva. Dejemos por el momento el extraño caso del señor Depardieu más afecto a la línea ideativa de Rabelais.
En el año 1982 Foucault lleva a cabo una disertación académica con el nombre de Sexualidad y soledad, en un simposio al que es invitado junto a Richard Sennet. Su público es inglés y la exposición será editada por la London Review of Books. Los ingleses también tienen lo suyo en materia de humor. El talento en la conversación sajona se basa en la velocidad con la que interviene la ironía. Es una cuestión de aceleración y de compostura. Mantenerse serio mientras se dice algo picante es una muestra de la capacidad de ingenio. La respuesta de un buen contertulio no es la risotada ni el bofetón en la espalda –los ingleses no van al circo de los hermanos Capuzotto– sino la réplica breve de quien ha entendido y lo expresa con un mínimo agregado.
Foucault evoca a un filósofo que respeta poco como Habermas, para enumerar las tres principales técnicas que el alemán distingue para producir, transformar y manipular las cosas, los signos y las conductas de los individuos. Es decir las técnicas de producción, las de comunicación y las de dominación. A estas Foucault agrega una cuarta que le preocupa especialmente, aquella que permite a los individuos realizar una serie de operaciones sobre ellos mismos, sobre sus cuerpos, pensamientos, sobre sus almas y comportamientos, para producir en ellos mismos una modificación, una transformación, para llegar a un cierto estado de perfección, de felicidad, de beatitud, o de poder sobrenatural. A este tipo de técnicas las denomina “técnicas de sí”, o, en otras ocasiones, “tecnologías del Yo”.
Estas técnicas de sí implican una serie de obligaciones que tienen que ver con el valor de Verdad. Las llama también terapias de verdad. La confesión cristiana, por ejemplo, es una de ellas, la parrehesía cínica y lo que denomina “escritura de sí” de los estoicos romanos desplegada en epístolas y diarios personales, es otra.
En lo que concierne al tema de la sexualidad que le interesa en aquella época, se pregunta por la razón por la que existe un vínculo entre sexualidad, subjetividad y obligación con la verdad. También inquiere por la razón que determina en la cultura cristiana una sexualidad convertida en el “sismógrafo” de nuestra identidad.
Foucault responde a estas preguntas rescatando de la historia dos modelos de conducta referidos a la sexualidad. Por este procedimiento se dispone a poner en tela de juicio ciertas ideas que nos hacemos de la cuestión.
El primero es el modelo de Artemidoro, autor de una interpretación de los sueños, para quien la penetración simboliza algo más que un acto sexual, ya que se refiere a la vida social del sujeto cívico. Penetrar o ser penetrado es la polaridad grecorromana, es decir no la identidad biológica de la pareja, no se trata de hétero ni de homosexualidad, sino el hecho de ser activo o pasivo en la relación sexual. La virilidad se define por el penetrar, y el ser penetrado es signo de molicie, afeminamiento, y en último término de esclavitud. Amo o esclavo en todos los órdenes es lo que inquieta a la ética antigua.
Sólo el joven ciudadano, discípulo de un prestigioso y cuidadoso maestro o patricio, puede convertir su ser penetrado en un acto iniciático socialmente aceptable, pero el varón adulto debe penetrar.
Las relaciones sexuales, entonces, son para Artemidoro, valores referidos a la jerarquía social, y deben ser descifrados según este código interpretativo cuando aparecen en los sueños.
Mientras en San Agustín, lo vimos, el modelo sexual originario, antes de la caída, era el de la indiferencia fecundadora, una mecánica muscular sin libido, y luego de la expulsión del paraíso, el desvío se manifiesta en la epilepsia del miembro erecto desobediente que actúa por sí mismo, humillando de este modo el poder de la voluntad y el logos del hombre.
La sexualidad para Agustín ya no será una preocupación social, sino un desafío para una hermenéutica de sí mismo, con el fin de controlar sin pausa nuestros pensamientos más ocultos y restaurar nuestra dignidad perdida.
Breve historia de la filosofía 56
El amor en Agustín
No sólo el hombre en su singularidad está fisurado entre la razón y su voluntad, sino que además está aislado. Dios lo ha separado de Sí. Dios es el Buscado, y el amor es el camino.
Hannah Arendt escribe su tesis de doctorado en 1929, se intitula: El concepto de amor en San Agustín. A algunas de sus ideas nos referiremos. Sostiene que en Agustín el amor está hermanado al miedo. No hay amor sin miedo a la muerte. Buscamos lo que nos falta, y tememos perder lo amado.
Amar es desear, appetitus, es la posibilidad de entrar en posesión del bien ansiado. Quererlo poseer y conservarlo es un único deseo. El miedo a la pérdida es una acechanza inmediata. Si la vida se pierde también se pierde al amado. Hannah lo llama “significación negativa de la seguridad”. La vida eterna y feliz llamada vita beata, es la verdadera, y es en la que no hay muerte. El mal es la muerte. La vida feliz es la vida que no se pierde.
La vida terrestre es de un constante miedo, una fuente de angustia y preocupación (angore curae). El amor busca la ausencia de miedo, su objeto es la liberación del miedo.
Llegar a perder lo deseado determina el amar. Si hay un bien en el amor es el no perderlo. Todo poseer está determinado por el miedo, todo no poseer por el deseo.
El amor que busca algo seguro se decepciona permanentemente. La perfecta quietud es la única felicidad, es la que necesita la permanencia del bien amado. Cuando lo amado está presente, siempre presente, desaparece la tensión (extensus) que mueve al hombre que tiende hacia lo que le falta.
El hombre tenso es quien tiende hacia la interrogación ansiosa sobre la permanencia de su propio ser. Se conduce así por un sendero en el que es devorado por el tiempo. Se debe olvidar al tiempo.
El olvido es un tránsito de sí a un fuera de sí. Aislamiento no es autonomía sino dependencia. Tanto la caridad como la codicia muestran que, por vías benignas o malignas, la vida quiere salir de sí por el amor. Se sale de sí porque no se es autosuficiente.
La libido no es mala por el objeto que persigue sino porque depende de él. No es libre. La codicia hace que el hombre devenga mundo. Al ser-mundo Agustín lo llama “dispersión”. Hoy deseamos una cosa, mañana otra, la multiplicidad nos esclaviza. La curiosidad es la concupiscencia de la mirada y sólo nos da los saberes inútiles.
El deseo –dice Hannah Arendt– es la estructura fundamental del ente que se posee a sí mismo y que está en peligro de perderse. Pablo decía que entre el creer y el ver, ante esta alternativa, la única vía redentora es el amor. Es cierto, a Dios no se lo ve, no se lo conoce, su presencia no está, se cree en lo que no se ve. La fe es eso, es confianza en el testimonio de otro, la aceptación de la vía indirecta. Pero no alcanza la “fiducia”, hace falta el impulso hacia el Supremo Bien, o sea el amor.
El goce es la proximidad al objeto amado. Gozar es estar seguro y sin inquietud. El mundo debe ser usado para llegar a este goce. Del uso al goce. Pero no debemos gozar del mundo, sino usarlo para la beatitud. Este uso implica un “amor de ti”, la caridad. Hay un nosotros. Nos une el peligro del pecado que nos condenaría a la muerte eterna. Es la segunda muerte, así la llama Agustín. La primera deriva del pecado original, es una necesidad natural porque la vida termina. Nos sujeta el ciclo vital. Pero la segunda depende de nuestra fe y de nuestra conducta, y de la que llevamos a cabo como género humano. Por eso debemos reunirnos para salvarnos, aunque no es por el otro que me salvo, sino por la gracia divina que nos ilumina a todos.
Dice Hannah que para los filósofos griegos la autosuficiencia era el goce del hombre libre. No era gracia sino conquista. En el cristiano la vida mundana está determinada desde el porvenir. O la muerte eterna o la vida eterna.
Breve historia de la filosofía 57
Edad Media
Con esta palabra se inaugura un mundo definido como intermediario. ¿Entre qué y qué? Parece una obviedad decir que se interpone entre la antigüedad y la era moderna. Su extensión cronológica se acerca a los mil años, una enormidad temporal que abarca infinitos acontecimientos. No es fácil, mejor dicho, es perezoso y artificial encontrar una línea de fuerza que atraviese diez siglos y acomode con un único rasgo semejante período.
Que es una era oscura, sí lo es, especialmente al entrar en sus conventos y claustros o perdernos en los rincones de sus bibliotecas. Luminosa también, si rescatamos a los laúdes y a sus trovadores encantadores de damas palatinas.
Cada aficionado a la historia puede marcar un hito que le permita diagramar un orden expositivo para comenzar su relato. Por el momento elegiré dos: los libros y la cultura árabe.
El humanismo y la Reforma han descalificado al medioevo. Lo han condenado en nombre de lo universal, del cuerpo, de la conciencia y del individuo. La Ilustración colocó una lápida definitiva con el estigma de la superstición. Sólo con el advenimiento del Romanticismo de fines del siglo XVIII, la Edad Media es recordada con sus propias intensidades.
Las Cruzadas y la Inquisición, como así también las hogueras o las persecuciones de herejes y poseídos, han trasmitido los horrores de aquellos tiempos, y la palabra medieval se convirtió en sinónimo de fanatismo, prejuicio, irracionalidad, voluntad reaccionaria y atraso.
Es lamentable pero cierto, penoso para el género humano, que la historia esté marcada por crueldades en cada uno de sus momentos. Poblaciones diezmadas, campos de batalla cubiertos de cadáveres, mártires de todas las causas, verdugos encapuchados y predicadores del odio son la constante de cada uno de los presentes. La muerte no es sólo gótica.
El medioevo es el tiempo del libro. Jamás una época tildada de ignorante albergó una pasión bibliófila casi mítica. Los estantes de las bibliotecas era un recinto sacro. Sus secretos violados eran motivo de crímenes. Los bibliotecarios eran guardianes del cielo. Los miniaturistas perdían la vista por devoción a su arte. Los copistas sabían que su labor era única y fundamental. Los traductores soldaban mundos.
Leían pocos hombres, pero los que lo hacían pertenecían a un orden superior. Conformaban una casta silenciosa y oculta. El Diablo se escondía en la letra, como también la palabra de Dios. La guerra de los mundos estaba escrita y acechaba a los lectores.
Los años mil dibujan el pliegue medieval. El bosque se vuelve calle y pasaje, el castillo fortificado se convierte en Universidad, la caza silvestre y el nomadismo se aquietan para trazar taxonomías en enormes enciclopedias. Es el mundo de la Suma.
El Islam ha tenido el coraje de confrontar el verbo inmaculado de Alá con las incursiones de Aristóteles. El monje debía ser sabio. El Mundo adquiere la forma de una pregunta no respondida. Adorar a Dios y conocer a la naturaleza no son inconciliables. La creación no es maldita ni obra de un Demiurgo rebelde. Es una maravilla de fina orfebrería.
Bagdad y Toledo son las dos grandes ciudades del saber medieval antes de que París y Colonia recibieran sus tesoros griegos. Oriente, además, vierte la poesía romance, el canto de los juglares a la Dama Cruel, el amor cortés, en un mundo en el que las beguinas y las abadesas serán seguidoras de las palabras de los grandes innovadores de la filosofía mística.
Al Andaluz, Provenza, Jerusalén.
Breve historia de la filosofía 58
El azar
Espero que el lector sepa disculpar este desorden. El medioevo no puede ser una escalera al cielo, aunque lo merezca por haber sido la era de la verticalidad y de la pasión por la luz. Ascender un peldaño tras otro en forma combinada y gradual nos da una visión panorámica de la planta baja. ¿Quién no quisiera ser dueño de un orden de exposición claro y distinto para homenajear debidamente a su objeto? No es posible. La arquitectura a la que por falta de alternativas nos someteremos es el laberinto, lo que tampoco deja de corresponder a la época.
Sinuoso es el camino. Un historiador excelso, guía maravilloso para conocer aquellos tiempos, especialista de vida entera, me refiero a Alain de Libera (Penser Le Moyen Âge), dice que la filosofía medieval aburre. Pensemos en problemas medievales que dieron lugar a profusas disquisiciones argumentativas, seleccionemos un par de sus enunciados: ¿el sudor del pelo apesta más que otras partes del cuerpo? Los imbéciles, ¿son aún más estúpidos en luna llena? ¿Dios puede saber más cosas de las que sabe?
Si no podemos responder adecuadamente a estos interrogantes, tenemos la posibilidad de abocarnos a extrañas disciplinas como la licomancia que se refiere a los modos de aparición de Dios en la llama o en las antorchas, o la lecanomancia, que procede a detectar las apariciones de Dios en el agua de las fuentes.
Hay un espíritu lúdico en el medioevo, quizás ésta sea una de las razones por las que Johan Huizinga haya dedicado sendos libros a los dos temas, el medioevo y el juego (El otoño de la Edad Media, Homo Ludens). Demostrar por medio del discurso los misterios de la Revelación da lugar a las más variadas fantasías lógicas. Las técnicas retóricas de las Facultades de Artes formaban durante veinticinco años a los estudiantes –en realidad, dejaban de serlo por la edad, para convertirse en eruditos más o menos hábiles– que debían demostrar no sólo la existencia de Dios, sino su humildad ante la omnisapiencia divina.
Estudiar toda la vida para no saber.
Quiero crear en mi estudio –un espacio que oficia de laboratorio de ideas– un clima pertinente. Escucho cantos gregorianos. Música bizantina. Abro La Divina Comedia, es un inmenso libro que mido con mi regla: el volumen abierto mide 53 cm de ancho por 34 cm de alto. Lo ha editado una editorial llamada Océano. Está numerado: el mío es el 1188. Tiene 135 ilustraciones de Gustave Doré. El traductor es Cayetano Rosell.
Doré hace hombres enormes, llanuras inmensas, maremotos sublimes, es la gigantomaquia simbolista. Leo que Alberto Crespo ha hecho la mejor traducción en verso del Dante al castellano. Conozco al traductor por haber traducido al gran Pessoa. Mi amiga María Inés Aldaburu me dice que el mejor traductor del Dante es Ángel Battistessa, pero no tengo el libro.
Recuerdo otro regalo de mi amiga, Siete noches de Borges, sé que comienza con su lectura de la Comedia. Con un estilo conversado, evocando situaciones de lectura, cuenta que la leyó en un tranvía mientras iba de su casa al trabajo en una biblioteca pública de Almagro. En el recorrido del tranvía llevaba dos tomos de formato pequeño. La edición bilingüe le ofrecía el texto en inglés e italiano. Lo leyó varias veces en inglés, y luego en italiano. Dice saber el italiano del Dante y el de Ariosto, como tantas veces aseveró hablar el alemán de Schopenhauer, idiomas que aprendió con el único fin de conocer a un autor.
Me parece casi inconcebible. ¿Será verdad? En la página 11 del libro dice Borges: “Quiero confiarles, ya que estamos entre amigos, y ya que no estoy hablando con todos ustedes, sino con cada uno de ustedes, la historia de mi comercio personal con la Comedia. Todo empezó poco antes de la dictadura.”
La fecha de edición de las Siete noches es de 1980, Videla presidente. Pero se refiere a otra dictadura –al menos así denominaba a la única que odió– la del 1946.
Breve historia de la filosofía 59
Los nombres divinos
En la fantástica entrega que nos hace la historia de la humanidad podemos jugar con los sonidos. Hay una proliferación de nombres de los que nada sabemos a pesar de designar personas y acontecimientos cuya resonancia se nos ha convertido en “flatus vociis”, tan sólo nombres vacíos.
La caída del Imperio Romano es una operación centrífuga. Los pocos y majestuosos apelativos de sus jerarcas se multiplican en la medida en que la barbarie penetra las fronteras, y los cetros con sus cargos se dispersan con aceleración.
“Barbarie”, hermosa palabra que designa a quienes no son pueblo elegido. Grecia y Roma eran El Pueblo. La Ilíada y la Eneida son relatos de fundación de un pueblo a la vez fundador. Pertenecer a uno de ellos es ser parte de la estirpe de los consagrados. Las biblias de la antigüedad son aquellos relatos míticos –la épica de Homero y Virgilio– sobre el origen de una dinastía.
Si no se es pueblo no se es nada. Un bárbaro es un bastardo, un sin pueblo. Alguien sin origen, sin nombre, sin lengua y sin tierra.
La historia del pasaje de la Antigüedad al Medioevo es la narración del fin del pueblo antiguo, el de la Hélade, Itaca, Troya, Lacio, desaparecido con sus cenizas llevadas por el viento de las invasiones, que buscan juntarse y cimentarse en un nuevo Pueblo Elegido, el pueblo de Dios, la cristiandad.
No hay pueblo sin Dios, sin Tierra o Cielo, no hay pueblo sin trascendencia ni religión. Pero el pueblo de Dios, este nuevo pueblo monoteísta, se desprende de la raíz judía –erradicada de su suelo, errando por la diáspora con el Libro– para no tener fronteras. Es universal, el pueblo del mundo. Un nuevo Imperio.
Tarea ciclópea e inacabada. Volvamos a los nombres. Los primeros decían Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Adriano, Marco Aurelio, etc. Los que se suceden desde los años 280 hasta los 500, son Pulquería, Elia Verina, Elia Eufemia, Olibrio, Arvaudo, Glicerio, Gala Placidia, Licinia Eudoxia, Magnencio, Decencio, Caransio. Agreguemos los nombres de los reyes visigodos: Atananco, Teodorico, Turismundo… –sí, así es, no es una agencia de viajes, es un monarca–, Enrico, Alarico (famoso) , Gesaleico, Teudiselo, Atanagildo, Chindasvinto, Hermenegildo (hijo de Leovigildo).
Completemos con los nombres de los pueblos bárbaros como los burgundios, alamanes, francos ripuarios, francos salios, ávaros, gépidos, frisones, que se agregan a estos tiempos del fin del imperio.
La nomenclatura así presentada tenía el propósito de introducirnos no sólo en los nuevos nombres protagónicos después de la caída de Roma, sino también en el pensamiento de uno de los últimos filósofos de la Antigüedad, me refiero al Pseudo Dionisio Aeropagita, personaje que también puede sentirse satisfecho de lucir un apellido consistente, autor de una obra inmortal: De los nombres divinos.
¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Con qué nombre nombrarlo? No es una tarea sencilla para un filósofo aunque sólo fuere por el hecho de que Dios parece un ser simple y único, pero que gracias a la inventiva del cristianismo, trajo la novedad de que Dios se hizo hombre en su hijo que además tiene madre virgen, y en cada una de sus manifestaciones puede ser nombrado de una manera diferente, sin dejar de remitir al mismo ser.
Nombrar no es sencillo. Lo sabe Chávez, el presidente bolivariano, que quiere eliminar nombres como Hengelberth, Maolenín, Krishnamerk, Superman, Max Donald, y, claro, Hitler Adonys Rodríguez Crespo.
Breve historia de la filosofía 60
Los nombres divinos 2
No hay datos comprobados acerca de quién fue el Pseudo Dionisio Aeropagita. Los dionisios se multiplican. Existe un Dionisio al que se dirige San Pablo en el Aerópago de Atenas. Se dice que el autor De los nombres divinos es un monje sirio del siglo V que usa el nombre de Dionisio, razón por la que finalmente se le agregó el Pseudo.
Perdido el autor ha quedado la obra. Destacamos dos aspectos del texto. El primero se refiere a la inefabilidad de todo lo que concierne a los asuntos divinos. Considerar que el lenguaje del hombre no es apto para nombrar lo innombrable es una herencia imperecedera del platonismo y uno de los rasgos que hacen a la definición misma de la práctica filosófica. No todo se puede decir. Pero en el caso del Aeropagita, nada se puede decir.
El platonismo dará lugar a la teología negativa, la de Maister Eckardt por ejemplo, que se aproxima a Dios diciendo lo que no es.
El otro rasgo saliente es la justificación de la verticalidad de la institución eclesiástica. También es una referencia a Platón, ya que se basa en una concepción de un orden justo y una distribución de lugares y funciones fundamentado en el trasmundo.
Dios no es y podemos unirnos mediante el no conocimiento de Aquel. Dice el Pseudo Dionisio en la Teología Mística:
“Decimos, sin embargo, que la Causa universal y que está por encima de todas las cosas no tiene esencia, ni vida, ni razón, ni mente, ni posee cuerpo, ni figura, ni cualidad, ni cantidad, ni anchura, ni está en algún lugar, ni tiene vista, ni tacto sensible, ni puede sentir, ni está bajo los sentidos, ni admite cualquier desorden o perturbación excitada por pasiones materiales, ni está sometida a la debilidad por causa de lo sensible, ni existe faltada de luz, ni con cambios o corrupciones o debilidades, ni fluye (o se derrama), ni es nada de las cosas que son, ni posee el ser, ni nada posee.”
Decir lo que no es y no decir lo que es.
El Bien inefable vacío de nombre y carente de semejanza sólo es invocado por las “apariencias alegóricas” que ayudan a separar al vulgo y a los “profanos fáciles” de los amigos de la santidad. Nombrar a un Ser que es Uno y Trino a la vez, que es Mónada por lo simple, Hénada por lo único, Trino en su manifestación, Hacedor y esencial como causa de las cosas, Sabio y Bello por su armonía, y Persona por su identidad, es una tarea ímproba. Pero si se pretende figurar a la Unidad Suprainteligente trascendente a cualquier discurso, se requiere el conocimiento de los símbolos. Estos, así como los ritos, son dominio y ejercicio de los miembros de una jerarquía pues “no todos son recibidos por igual en el Santo de los Santos, los obispos están en el primer rango, después vienen los sacerdotes y los ministros, luego los monjes…”.
Dionisio sostiene que la teología reprueba a quienes enseñan una función extraña a la suya y cada uno debe ceñirse a los límites ordenados para su función.
Es necesaria una instrucción sutil para comprender metáforas como esta, que pretende dar cuenta de la quieta movilidad de lo divino, escribe en De los nombres divinos: “así como las luces de las lámparas –para usar ejemplos que sean sensibles y nos sean familiares– que están en una casa, todas ellas están unas en otras recíprocamente no mezcladas, y existen perfectamente por sí mismas, entre ellas mutuamente distintas, unidas en una sola luz distintamente y distintas, todas ellas en su unidad…” (Cáp. II, Diferenciación e indiferenciación de la divinidad –ver también cf. Janfiloso, versión simplificada en LLP).
Dionisio está en el umbral del pasaje de la Antigüedad al Medioevo. Continua las elaboraciones del neoplatonismo y de Plotino. El cristianismo busca un lenguaje que organice en el mundo de las ideas la Buena Nueva y que permita a sus fieles cultos un instrumento de transmisión de sus verdades, a la vez que un medio de defensa discursiva contra quienes los atacan.
El lenguaje del No es uno de sus recursos.
|