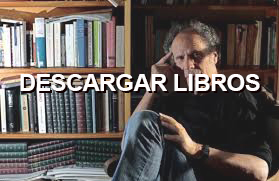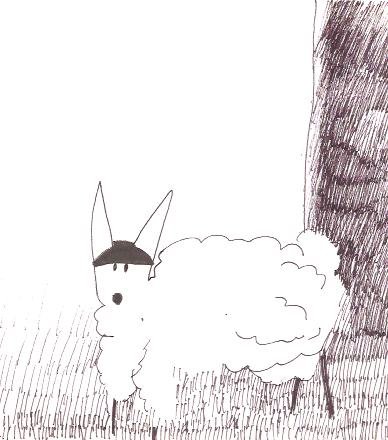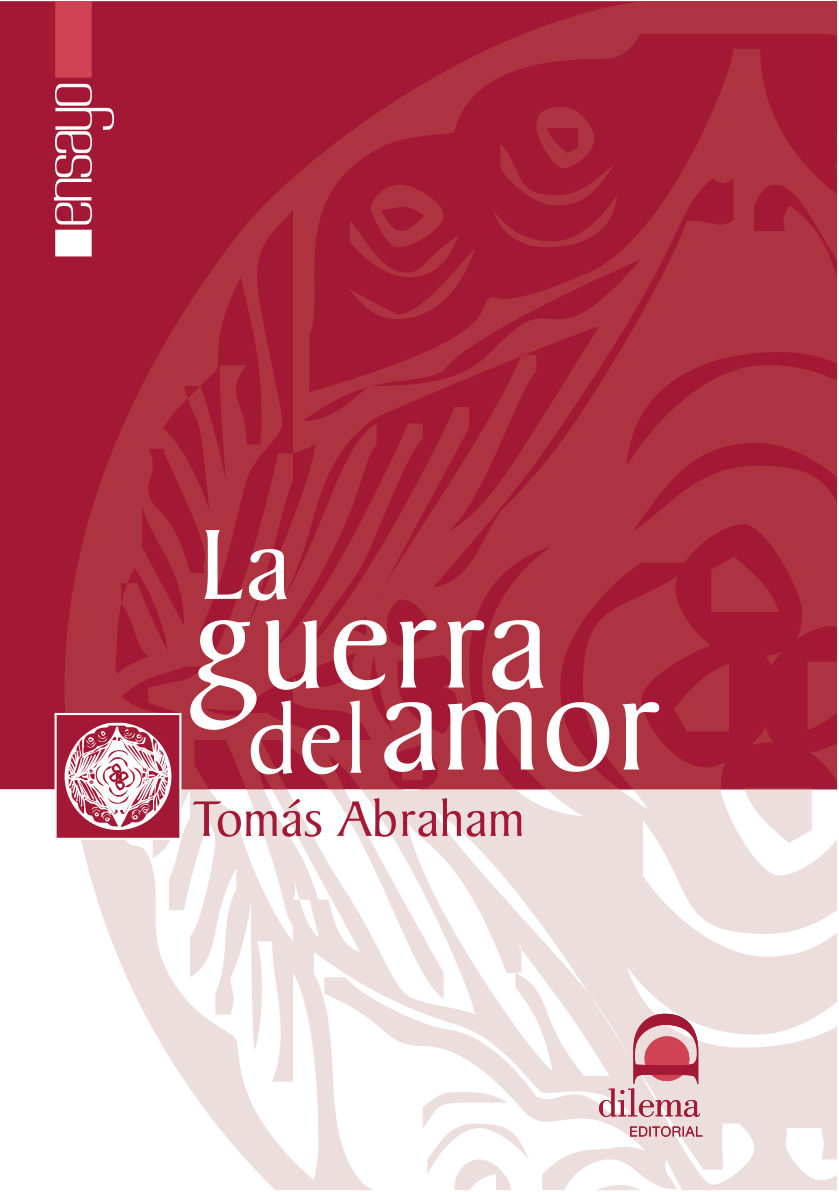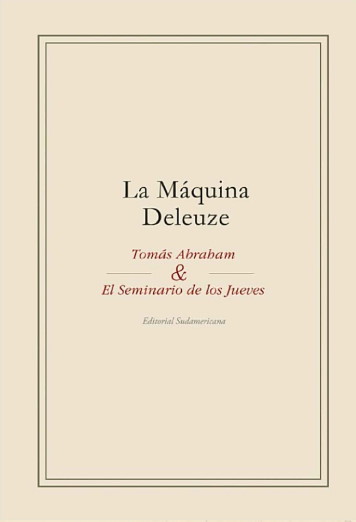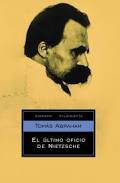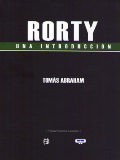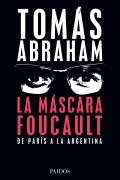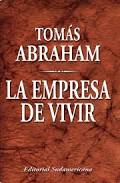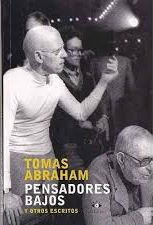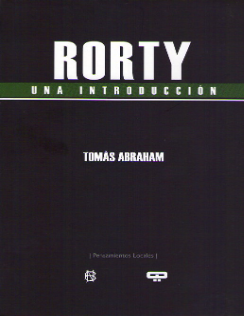|
El profesor Nicolás Emanuel Perdomo nació el 20 de setiembre de 1946 en la pequeña ciudad de Nueva Palmira, Uruguay, y murió luego de una cruenta enfermedad, en la ciudad de Unquillo, Córdoba, en febrero del 2005. En realidad era argentino, como sus padres y abuelos, y tan sólo vivió unos meses en la República Oriental, el tiempo que su padre terminó su contrato de trabajo para una arenera de dueños ingleses.
Vivió durante su infancia en el barrio de Flores en el primer piso de una casa de altos de la calle Terrada entre Yerbal y Rivadavia. Su mejor amigo era Pierino, el hijo de un portero de un edificio frente a su casa. También le gustaba caminar de la mano con Miriam, la hija del dentista.
Hacía los mandados al almacén y al negocio de pastas de la esquina. El almacén era atendido por una matrimonio de españoles que apuntaban el valor de lo que los clientes llevaban en una libretita de hule negra, con un lápiz corto y mochado. El hombre tenía el lápiz enganchado en la oreja. Lo que más disfrutaba Perdomo era que lo enviaran a comprar jamón cocido con grasita.
De chico quería ser almacenero, y boxeador. Todos los jueves se levantaba de la cama antes de lo acostumbrado para recibir por debajo de la puerta la revista Patoruzito. Los miércoles llegaba Cuéntame, para su madre. Perdomo quería ser como Tucho Miranda, una historieta que contaba la vida y las peleas de un canillita que llegó a convertirse en campeón mundial de box. Tucho tenía pelo lacio, oscuro y abundante, nariz perfecta. De la revista femenina leía la historia de Juliet Jones y su hermana Carol.
Fue por aquellos años que se enamoró de los dibujos del Príncipe Valiente de Foster y Trel en la colección Robin Hood, y no se sintió para nada decepcionado cuando fue a ver la película al cine Pueyrredón, al lado de la plaza Flores, frente a la Iglesia. Robert Wagner, en el papel de Val de Thule, era maravilloso.
Sus padres eran hinchas de Independiente y todos los domingos iban a la cancha. En ese equipo jugaba Grillo, la estrella, y dos hermanos, José y Emilio Varacka. Un día, jugando de visitantes en el gasómetro de San Lorenzo, fueron a la platea baja, en donde había mujeres. Un hincha local metió la mano por el alambrado y la tocó a su mamá. Se fueron en seguida.
Hizo la primaria en la escuela Sarmiento de la calle Nazca, al lado del paso de la vía del tren. Sus maestras fueron Betty, Clelia, Celia, y Diva, ésta última durante tres años. Diva tenía una cara bonita, pelo rubio corto con flequillo, y piernas muy gordas. Su sonrisa era encantadora.
Admiraba a su compañero Lagiglia porque se peinaba con gomina, una raya al costado impecable, y tenía una caja de lata con lápices de colores. De los treinta y seis lápices había uno que adoraba, era un azul verde como un mar caribe. Lagiglia, el hijo del dueño de la moderna pizzería de San Pedrito y Rivadavia, calcaba los mapas como los dioses, pintaba los bordes de la Argentina por dentro con marrón, y sombreaba el contorno de la costa con ese color mágico.
Iba a ver fútbol en un potrero de la calle Yerbal, pero no jugaba porque los muchachos eran grandes. La cancha era de tierra y la pelota una número cinco. Se reunía con sus amigos César y Bimbo en la azotea del edificio en el que vivìan sus abuelos en la calle Pedernera. A veces hacían una pelota con medias y trapo para patear un rato en el pasaje San Cayetano.
Durante el día su madre leía recostada en un sofá. Muchas tardes estaba sola, el padre de Perdomo pasaba tiempo en ciudades de la provincia trabajando para empresas constructoras. Leía novelas argentinas y otras traducidas. Historias protagonizadas por heroínas solitarias, encuentros frustrados, amores difíciles, viajes por hoteles elegantes.
Tenía un tío, hermano de la madre, concertista de piano. Había estudiado en Francia con Alfred Cortot. Era director del coro del teatro Colón. Su mujer, la tía, era maestra de escuela primaria en el colegio Artigas, de Flores. La hija, su prima Elsa, era bastante linda, dos años mayor que él. Le gustaban los boleros y la canción “Enamorada” cantada por Roberto Yanés. Cuando venía a su casa, se agregaban César y Bimbo, jugaban a los mosqueteros y ella hacía de princesa, luego seguía el juego de las estatuas. A Perdomo le gustaba hacer morisquetas y escupir en el espejo.
En su casa el tío tenía un escritorio en donde había un piano y una gran biblioteca. Los libros parecían grandes, tenían tapa dura y letras doradas. Era un hombre respetado por la familia. Hablaba de filosofìa, y le gustaba decir Ockam. Cuando decia Ockam sonreía con admiración.
Un día, para su cumpleaños, le regaló un enorme libro rojo con grabados: Historia de la filosofía, de Will Durant. Perdomo leía una y otra vez la vida de Sócrates: “un martir de la historia”, así lo calificaba el autor. El grabado mostraba a un hombre musculoso sentado con una toga sobre una cama, rodeado por jóvenes con los ojos encendidos, mientras levantaba una copa. Ese grabado lo introducía en un mundo diferente. Su abuelo paterno le había regalado una biblia de cuero con grabados de Gustav Doré. Los personajes del antiguo testamento eran gigantes barbudos iluminados por rayos de una luz blanca. Cuando habían desobedecido al Señor se los veía arrastrarse entre rocas o esconderse detrás de árboles; pero otras veces se veía al profeta erguido con sus manos abiertas bañado en luz divina. Las escenas de Doré eran majestuosas, de una épica hermanada a una tierra habitada por fuerzas celestes y truenos de ira.
Pero Sócrates que no habitaba ni grandes desiertos ni cimas de montañas, estaba en una habitación en los momentos en que bebería su veneno. El tío le contaba que el filósofo griego enseñaba a pensar. Resaltaba que los jóvenes de Atenas amaban a su maestro. Les había mostrado con su ejemplo lo que era la libertad. La libertad era más fuerte que la muerte. Pensar para ser libre, ésa era la enseñanza de Sócrates y de la filosofía.
Perdomo entraba en la adolescencia. En la escuela secundaria los profesores que había tenido lo fastidiaban. No conseguían trasmitirle el supuesto interés que decían tener por los temas. El profesor de filosofía era un anciano del que nada recuerda. Leía en su casa. Había conseguido obras de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir y su entusiasmo no tuvo límites. Ahora quería ser filósofo, escribir como lo hacían ellos, viajar en bicicleta por todo el país como lo habían hecho de jóvenes por las rutas de Francia, discutir con ardor temas universales, tener proyectos editoriales que cambiaran la sociedad, estar en el centro de las cosas, una vida intensa y literaria.
Todavía no había terminado la escuela secundaria, cuando una novia que había conocido en una escuela de baile abierta los sábados a la noche en la escuela Pestalozzi, y que además era una dulce y silenciosa lectora, le comentó sobre las clases de un filósofo admirable, sartreano: León Rozitchner.
Había escuchado que Rozitchner había estudiado en París y que en Buenos Aires formaba grupos de estudio para leer a Sartre. Le dieron el teléfono y consiguió un lugar en uno de los grupos. Sentía una gran inquietud, iba a estar junto a un filósofo de verdad, un hombre que conocía la ciudad de Sartre y, quizás, al mismísimo filósofo.
El estudio estaba en la avenida Pueyrredón casi esquina Azcuénaga. Se podía llegar con trolebús. La cita era a las 19.30hs. Perdomo tocó el portero eléctrico a las 19hs. Tardaron un poco en atenderlo hasta que una voz algo irritada lo hizo pasar. Rozitchner se presentó como un hombre de más de treinta años, algo grueso, de cabello ondulado y claro, con un pulóver desañilado que indicaba que había sido despertado fuera de hora. Indudablemente estaba de mal humor. Se retiró a una habitación del interior. Perdomo estaba sentado y expectante. Su presencia anticipada mostraba su ansiedad, quizás soñaba en que aquel Sartre argentino le preguntara cosas y estuviera interesado por él. A la hora señalada el grupo de unas seis o siete personas estaba acomodado y León le hizo honor a su apellido.
No era una clase sino un rugido ininterrumpido acompañado por las aprobaciones del grupo. Se decía con frecuencia la palabra “situación”, y se hablaba de la lucha de clases. Se criticaba además al partido comunista. Perdomo no entendía exactamente de lo que se hablaba pero no había dudas de que lo que se discutía no sólo era importante sino que evocaba las discusiones que tanto había leído en las memorias de Simone de Beauvoir como en artículos del mismo Sartre.
Era la primera vez que estaba en presencia de intelectuales. Por algún motivo ya olvidado fue la única vez que asistió al grupo. Quizás, su hambre habia sido saciada. En realidad, lo que quería no era estudiar en grupo sino conocer intelectuales. Y lo había hecho. Era gente que fumaba mucho, hablaba rápido, estaba muy segura de lo que decía, y atacaba a la burguesía.
Luego leyó algunos textos de Rozitchner que le confirmaron aquella primera visión. Moral burguesa y revolución era una descripción del desembarco en las playas de Cuba del grupo revolucionario, y mostraba con el ejemplo de aquellos héroes que había dos morales: la de los revolucionarios y la de los burgueses. La moral tenía que ver con la conciencia, y la conciencia burguesa era la que todos teníamos mientras no realizáramos acciones como la de los guerrilleros cubanos. La única salvación era la lucha armada contra la burguesía y su Estado, pero antes de comprar o robar las armas, había que estudiar a Sartre y Marx porque con conciencia burguesa no se hacía la revolución.
Mientras tanto Perdomo se iniciaba en la carrera de filosofìa y asistía al ciclo introductorio en la facultad que se había mudado de la calle Viamonte a la avenida Independencia. Su primer profesor fue Adolfo Carpio. Era un hombre detestado por casi todos los estudiantes. La mayoría era marxista, o algo parecido, la confusión se debía a que los marxistas se dividían en inumerables grupos y se odiaban entre sí a pesar de citar los mismos autores. En los bares de los alrededores también se leía a Sartre. Perdomo había conseguido en una librería una edición inglesa de Cuestiones de Método que no había sido aún traducida. No entendió casi nada a pesar de que leía inglés con cierta comodidad. Sartre hablaba de un método regresivo-progresivo y otros conceptos sumamente difíciles.
Carpio era un hombre de unos cincuenta años, siempre de traje y corbata, con pelo aún oscuro y bigotes renegridos. Llevaba anteojos de cuello de botella y declamaba las clases con una voz firme y autorizada. Recorría la historia de la filosofía en la que destacaba a Platón, Aristóteles, Descartes, Kant. Decían que era heideggeriano, devoto del filósofo que Perdomo conocía a través de Sartre. De Heidegger había leído Carta al humanismo porque era la segunda parte de un pequeño libro, El existencialismo es un humanismo, de Sartre. El texto de Heidegger le resultaba muy oscuro, se hablaba de ontología, óntica, y otras palabras cuyo uso desconocía.
Años más tarde, en realidad décadas después, percibió que Carpio había conseguido cierta estima en el claustro universitario, gracias a su manual, y a estudiantes aficionados a la filosofìa alemana. Su tono militar, su porte austero, sus exigencias definitivas respecto del conocimiento del alemán y del griego para inciarse en la filosofìa, fueron facetas de un hombre que se decía liberal, lo que supone una severidad republicana en la república de Platón, porque en la de Perón, obligaba a otras simpatías.
Fue en la misma época que aquella dulce novia que también estudiaba filosofìa en la facultad, le habló de su ayudante: Saúl Karsz. Ella habló con él y concertaron una entrevista con el fin de hacer un grupo ellos dos solos. Fue un verdadero hallazgo. Karsz había sido sartreano pero ya no lo era. Decía que era un anacronismo, que la filosofía había tomado nuevos rumbos. Karsz, un hombre muy organizado que luego se fue a vivir a Francia, lo primero que les enseñó fue a conocer lo que es confeccionar una ficha y a armar ficheros. Había distintos tipos de fichas, unas se llamaban “ eruditas”, otras “ problemáticas”, y el trabajo de lectura consistìa en llenarlas después de cada clase de acuerdo a los textos. En realidad las lecturas no eran tantas porque Karsz quería especializarse en Hegel, y deseaba hacer una tesis con el profesor François Chatêlet, el autor de Logos y praxis.
Leyeron dos años la introducción a la Fenomenología del espìritu, un texto de unas diez páginas para comprender el concepto de “ciencia de la experiencia de la conciencia”.
Karsz fumaba constantemente su pipa curvada. Escarbaba el fondo, limpiaba los restos y la mordía nuevamente. Tartamudeaba ligeramente, y sonreía ante las ingenuidades de Perdomo y los delirios de lo sartreanos a los que llamaba “humanistas”. Se había convertido en discípulo de Louis Althusser, un filósofo marxista que explicaba la revolución teórica de Marx.
A partir de la difusión de los escritos de Althusser la exigencia filosófica sufrió algunos cambios. Perdomo conoció a Mauricio Malamud, otro alumno de Karsz, un hombre mayor que vendía calefones en la calle Suipacha, lector devoto de la obra althusseriana. Todos los que seguían esa corriente se interesaban por la epistemología y las revoluciones científicas. La revolución era un asunto de teoría. Este no era sólo un problema de vocabulario sino de conceptos. Era imposible pensar sin conceptos, y los conceptos constituían el armazón de las teorías. Pero las teorías eran específicas, concretas, y se ignoraban a sí mismas. La mayoría de los conceptos estaban en estado práctico, como almas no bautizadas. La tarea del filósofo era producir la teoría justa y necesaria - llamada abstracto formal - ya que los hombres de ciencia con frecuencia pensaban su quehacer con esquemas idealistas.
Las clases con Karsz anduvieron bastante bien, pero Perdomo sentía que avanzaba poco. Según Karsz, y los althusserianos, era obligatorio construir la teoría de todos los objetos abstractos formales antes de arremeter contra el mundo concreto. Una vez, después de ir al cine, al comentarle a Karsz su opinión sobre la película, éste, desenganchando la pipa de su estribo bucal, le dijo que era inútil hablar del tema sin una teoría del cine, articulada - palabra que le era necesario introducir siempre - a una teoría de la sociedad-espectáculo del poscapitalismo, articulada a una teoría del ocio que requería otra del tiempo. En fin, Perdomo sentía que debería callarse la boca, volver en seguida a su casa luego de ir al cine - si seguía yendo al cine - , y evitar opinar de lo que fuera.
Era la década del setenta. El clima revolucionario era denso y masivo. Malamud daba clases, fue amenazado, sus hijos capturados y asesinados, y, luego de un exilio en Méjico, volvió a la Argentina en tiempos de Alfonsín, deambuló por la ciudad, durmió a la intemperie en plazas, y murió en la absoluta soledad. Publicó una entrevista que le hizo a Martha Harneker, una althusseriana chilena, y escribió un breve ensayo sobre Althusser.
Por aquellos años, ya instalada la dictadura del Proceso, Perdomo dejó la facultad habiendo terminado el profesorado, sin haber presentado la tesis de licenciatura; vivió de algunos trabajos admistrativos en oficinas de empresas constructoras a las que accedía por las relaciones familiares. Leía a Erasmo de Rotterdam.
Fue en esos días sombríos que Perdomo conoció a otro filósofo: Raúl Sciarreta. Era un ser curioso. Vivía solo en un departamento de la calle Cangallo - luego Perón - con una cantidad de libros como jamás había visto. En sus sucesivos departamentos, como el de la avenida Córdoba, el de Pueyrredón, los libros cubrían no sólo todas las paredes sino que apenas dejaban espacio en el baño. Sciarreta compraba libros en remates del gran Buenos Aires y el flete los descargaba en su vivienda.
Era un hombre que había abandonado de joven la universidad, daba clases particulares a grupos de estudio que se reunían en su casa y conformaban una legión. No tenía especialidad, nada humano le era ajeno. Los grupos se sucedían y se cruzaban, mientras salía uno sobre Gastón Bachelard, entraba el siguiente sobre Bertolt Brecht. En la época en que lo conoció, Sciarreta se había hecho althusseriano y lacaniano. Esta última devoción no lo abandonó hasta su muerte. Parecía un monje, un asceta de baja estatura, anteojos de grandes armazones, pelo oscurecido y trajes desteñidos. Tenía la rara costumbre de rodearse de jóvenes muchachos de provincia que deambulaban por su casa, especialmente en la cocina, sin que se supiera con precisión qué menesteres cumplían.
Sciarreta decía que los dos hombres más importantes del siglo XX eran Lacan y el Che Guevara. Perdomo se lo imaginaba como protagonista estelar de su sueño con una boina negra, la estrella prendida al gorro, mientras le hablaba del falo y la falta de ser a un grupo de guerrilleros.
Fue gracias a Sciarreta y a la gran cantidad de aficionados a la filosofía que lo rodeaban que Perdomo pudo conocer a otra gente del ambiente. Fue así que en el año 1984, con el advenimiento de la democracia, se presentó para ingresar en la carrera académica como ayudante de filosofía en la facultad de psicología. El profesor titular era Tomás Abraham, alguien que le era desconocido y que se decía que había estudiado con Michel Foucault, un filósofo que jamás había oído nombrar. Este hombre, que para su sopresa, lo aceptó en la cátedra, parecía más joven de lo que era, por su pelo enmarañado y por un tono directo y desprejuiciado, raro en el medio universitario. En los seminarios de formación a los que debía asistir para poder integrar la cátedra, Abraham se mostraba como alguien despreocupado por la erudición, muy seguro de lo que quería a la vez que demostraba un entusiasmo desbordante.
A Perdomo le parecia algo ingenuo y ruidoso, en realidad parecía un chico - aunque ya no lo era - que acababa de recibir un telegrama de felicitaciones de su padre. A veces trasmitía tal fervor, que los oyentes lo congratulaban como un modo de consolarlo por su incomprensible desgaste pasional. En las clases parecía que los alumnos lo aplaudían como se aplaude a los delfines en un acuario.
En una institución filosófica fundada por el mismo Abraham, conoció a Alicia Páez, de quien se hizo buen amigo. Era una filósofa especializada en filosofía del lenguaje, sumamente severa, intransigente respecto de la necesidad de precisión y de todos los requisitos del rigor académico, despreciativa respecto de los saltos románticos y enfáticos a los que era proclive Abraham.Tenía la particularidad de presentarse en las reuniones en las que se conmemoraban los fines de curso, vestida de negro, minifalda - tenía hermosas piernas - y zapatos rojos taco aguja. Era llamativa esa combinación entre severidad conceptual y provocación sexual.
Se hizo amigo de Gustavo Mallea y Edgardo Chibán, dos aficionados a la filosofìa de especial talento. Mallea - que murió de sida - se negaba a dar la última materia de la carrera, trabajaba en una oficina de patentes, daba cursos sobre Heidegger en el Colegio Argentino de Filosofía y en las cátedras de Abraham. Se peinaba como Nietzsche, sus bigotes eran algo menos espesos, y tenía un humor de una causticidad tal que Perdomo recién descubría su efecto corrosivo varios días después de escucharlo. Un hombre solitario y nocturno. Nadie sabía nada de su vida, salvo que le gustaba almorzar un día a la semana en el restaurant Pedemonte.
Edgardo Chibán era arquitecto. Conocía con profundidad la obra de Foucault y Deleuze, era el socio intelectual de Abraham, con el que mantenía una relación de complicidad en la que quedaba todo el mundo afuera. Perdomo los miraba con cierto recelo, no era muy afecto a las sociedades secretas. Era un loco por el cine. Le hablaba horas a Perdomo de sus visiones cinematográficas. Hitchcock y Armando Bó eran sus favoritos. Ni siquiera había retirado su diploma de arquitecto. Murió de un infarto en Salta, su provincia natal.
Carlos Correas era otro solitario. Un personaje de Thomas Bernhard pintado por Bacon. Un lobo estepario aullando enjaulado. Le gustaba cantar el tango Grisel. Mayor que los recién nombrados, era un sartreano de la primera época, habia formado parte del grupo Contorno. Él sí escribía en aquel mundo de ágrafas. Arlt, Kafka, Kierkegaard, eran sus motivos de reflexión. Para dar clases planchaba su traje y con aire profesoral cumplía meticulosamente la tarea. Después de jubilarse se suicidó. Con Perdomo habían inventado un juego de naipes, el truco animal, con cuarenta cartas de valor singular divididas en grupos de diez: el grupo peces, el de cortes de vaca, el de achuras y el de mariscos. Las cartas más altas eran las de menor aprecio gastronómico: el bagre, los berberechos, la ubre y el azotillo. Las de menor valor: la merluza negra, la langosta, la molleja y el lomo. A veces jugaban. El complejo sistema de señas hacía difícil la formación de parejas y el truco gallo.
Correas odiaba la música de Mozart, era un dark.
Fue en el bar La Paz, antes de convertirse en un estilo de confitería de terminal de ómnibus, que Perdomo conoció a intelectuales que si bien no eran filósofos titulados, no por eso eran ajenos a la actividad. Uno de ellos era Horacio González, que se destacaba por su hiperactividad en lo concerniente a mesas redondas, presentaciones de libros, reuniones de todo tipo en las que una vez que tomaba la palabra el auditorio tenía la sensación de viajar en un velero. Los vientos soplaban desordenadamente obligando al equipaje a distintas maniobras de comprensión porque de algún modo el sociólogo González se las arreglaba para que el tema fuera siempre libre, como el mismo viento.
El ambiente filosófico era muy singular desde el advenimiento de la democracia, utilizo este giro lingüístico porque Perdomo siempre hablaba del “ advenimiento” de la democracia, ya que estaba convencido de que las dictaduras jamás advenian aunque se produjeran. En la facultad de filosofía gobernaba un grupo de filósofos de la escuela analítica. Uno de sus principales mentores era el profesor Eduardo Rabossi. La mayoría de los miembros de esta escuela se reunían en una entidad llamada Sadaf - Sociedad de Análisis Filosófico - que tenía vínculos con académicos de universidades anglonorteamericanas. Editaban revistas con artículos que trataban temas de alta complejidad semántica. Muchos de ellos provenían de la carrera de derecho y se habían interesado por la relación entre problemas morales y jurídicos. Las diatribas entre prescriptivistas y utilitaristas acerca de lo correcto e incorrecto, los valores o los disvalores, si la categoría de Bien es denotativa o conotativa, o si decir bueno es o no es lo mismo que decir amarilllo, conformaban una de las variadas labores deontológicas que los preocupaban. Perdomo recordaba aquella referencia que hacía Erasmo de Quintillano quien en su Institutiones Oratoria rechazaba las argumentaciones de carácter ambiguo y capcioso demostradas mediante crocodilites, sortites y ceratines.
Habían constituído un frente de resistencia a todo sospechoso que pretendiera infiltrarse en el cuerpo docente de la carrera para contagiarlo de relativismo, escepticismo, sociologismos y delirios ensayísticos que simularan el saber filosófico.
Perdomo tenía dificultades en encontrar un lugar satisfactorio en la filosofìa argentina. La cátedra de Abraham sin dejar de ser interesante dependía de sus proyectos y a veces de los caprichos de su voluntad. En la carrera de filosofía había que intentar ser aceptado por alguna autoridad y luego pagar un diezmo de años hasta poder recibir algún beneficio. Escribir era una tarea complicada por dos motivos. Para empezar no sabía sobre qué escribir tan grande era el panorama de la historia de la filosofía y tan saturado se presentaba su espectro ya consolidado de interpretaciones. Quería comenzar por pequeñas reseñas bibliográficas en suplementos culturales de los diarios pero no conseguía el favor de sus editores.
Había una salida que era incorporarse a algún movimiento o partido político, pero Perdomo no tenía pasión militante. El Club Socialista al que había asistido un par de veces parecía una residencia de la tercera edad, en la que los adherentes se arrepentían de pecados de juventud y declamaban buenas intenciones.
Era muy simpático Oscar del Barco, ya alejado del Club luego de la muerte de su fundador, Pancho Aricó, que había pasado del fervor revolucionario al misticismo cordobés, retirado en la serranía de su provincia natal en medio de elucubraciones del más enrrevesado idealismo. Había otra gente agradable pero de tal fidelidad hacia su propio pasado que constituían un club exclusivo para socios vitalicios.
Existía un grupo con el que apenas tuvo contacto. Se llamaban a sí mismos “filósofos nacionales”, herederos de una tradición antiliberal que hacía del General Perón un discípulo de Nietzsche mientras el grupo conformaba un coro de pequeños burgueses dominicanos entonando pasiones tristes. Perdomo después de cohabitar con ellos en algún salón filosófico, dejaba el lugar rascándose los brazos, sentía una picazón en la espalda como si le crecieran pelos, el color de su piel parecía oscurecerse, se le irritaban e inflamaban los ojos hasta convertirse en bulbos. Él también, como le sucedía con su familia a Samsa, el personaje de Kafka, sufría la misma metamorfósis y se convertía en una cucaracha después de ver semejantes personajes.
Por supuesto que los grupos que seguían el pensamiento de algún filósofo francés eran de un acceso particularmente dificil. Se exigía la lectura minuciosa y continua de cada escrito del jefe espiritual en vistas a la preparación y recepción de su inspección anual. Intentó acercarse al grupo “ A pesar de todo”, dirigido por Raúl Cerdeiras, algo así como un imitador de Sciarreta, pero sin su disposición poética y generosa, que editaba la revista Acontecimiento. Un día, Perdomo, sintiéndose inspirado, le acercó un artículo crítico sobre Alain Badiou, el lider de la secta, y Cerdeiras, que era abogado, lo amenazó con iniciarle un juicio penal si intentaba hacerlo circular.
Perdomo no se sentía a gusto por lo general con los grupos que se juntaban para desproticar contra el capitalismo, la posmodernidad, el pensamiento único y la televisión. Cuando Perdomo se los cruzaba, recordaba aquella reflexión de Erasmo en El elogio de la locura: “¿ no véis a esos hombres tan serios que, debido a sus estudios de filosofìa o a estar entregados a serias y complicadas ocupaciones por muy jóvenes que sean, las más de las veces están ya envejecidos”.
Había quienes parasitaban a las Madres de Plaza de Mayo, o se guarecían a la sombra de alguno que otro ex revolucionario consagrado, para tener cartel; otros, puritanos, en realidad falsos puritanos como lo son la mayoría de los higienistas morales, acudían a Benjamin, Adorno, George Steiner, Bloch o Krauss, para sostener una imagen ética intransigente ante el vampiro fascista.. Se decían de izquierda y denunciaban a una derecha en una perorata tan deprimente y falta de vida que sus aires de doctores de parroquia no hacían más que acentuar. Agrupados en revistas espesas e ilegibles eran los portavoces de la banalidad del Bien.
Perdomo no sabía de quien había heredado el olfato para descubrir la cámara de censura que se esconde habitualmente en los sótanos de las instituciones. Parecía un perro de aduana. Tenía una pequeña teoría, nada compleja, una mezcla de sentido común y de intuición eidética, por la que aseveraba que las instituciones levantaban sus cimientos y símbolos sobre un sellado silencio. Había un muerto en la fosa de cada estructura cultural como hay un pariente impresentable en las familias de sociedad. Por eso veía que la cultura argentina, por su pronunciado trasfondo moralista, por su permanente afán sermoneador, era un cementerio, una llanura juntacadáveres.
A veces, para no perecer de vahos mortuorios, tocaba el tabernáculo prohibido, y se reía. Había nombrado un muerto, y se había ganado, con un nuevo soplo de libertad, también un nuevo enemigo. Le sucedía con los que la prensa local llamba “pensadores”, unos individuos con voz de cloroformo que hablaban del néctar del pensamiento y pronunciaban homilías sobre pluralismo y biodiversidad para delectación de personas respetables, fundaciones originadas en exitosas mesas dinero, y asociaciones empresariales.
Pero no todas eran dificultades o malas noticias. Perdomo tuvo la suerte de conocer a Leiser Madanes, heredero de una de las fortunas más importantes del país, que además era editor de una colección filosófica de una editorial llamada Charcas. Leiser se había especializado en la filosofìa del racionalismo clásico, y estudiaba a Leibniz, Spinoza y Hobbes. Era un hombre de cincuenta años pero conservaba un aire adolescente a pesar de su laconismo. Tenía un singular talento para la ironía al estilo inglés, manejando las distancias sociales de un modo llamativo. Practicaba un ceremonial de maneras aristocráticas en un medio que pasaba de la opereta a la zarzuela. Le gustaba jugar al crocket.
Al enterarse de la afición que tenía por Erasmo, Madanes lo hizo interesar en el nacimiento de la modernidad. Perdomo comenzó una larga investigación histórico- filosófica, lamentablemente interrumpida por su fatal enfermedad. El sueño de Perdomo era escribir un libro, quizás su tesis de doctorado, que se llamara Amsterdam. Había incursionado en aquel mundo del siglo XVII, y se había hecho un ciudadano más de aquella mágica ciudad, cuna de los tiempos modernos. Recordaba el cántico del Mundial del 78 en el que las hinchadas gritaban “ el que no salta es un holandés”, y Perdomo quería saltar y ser holandés, saltar tan alto como Spinoza.
Trabajo incluído en la revista de la biblioteca nacional. marzo 2005 |