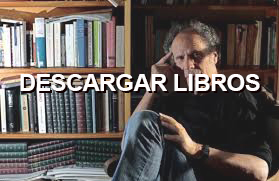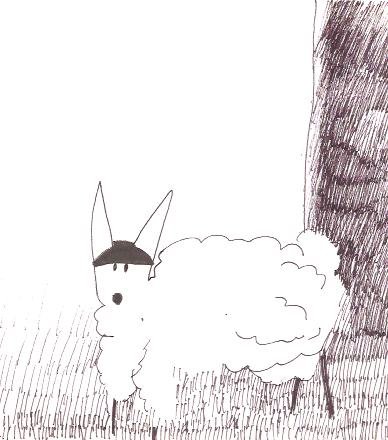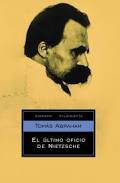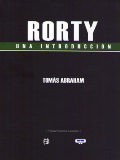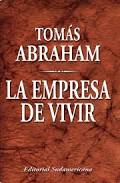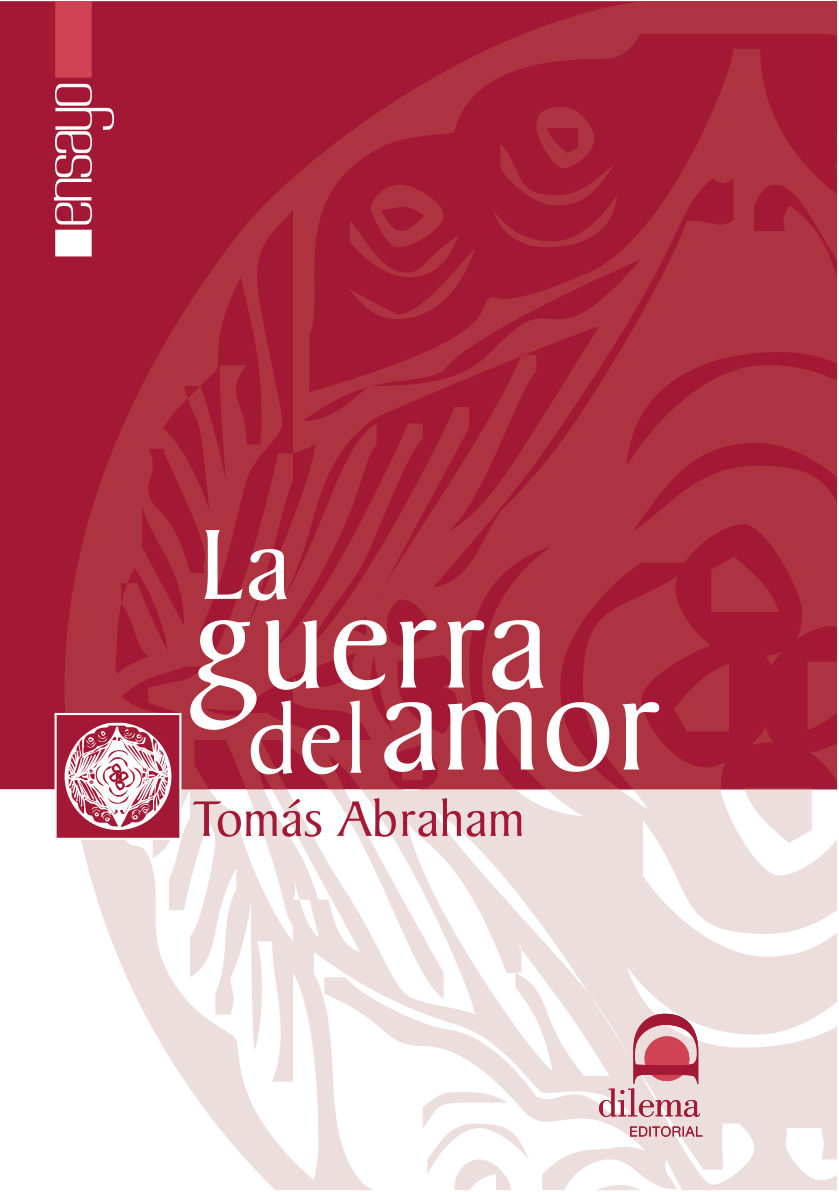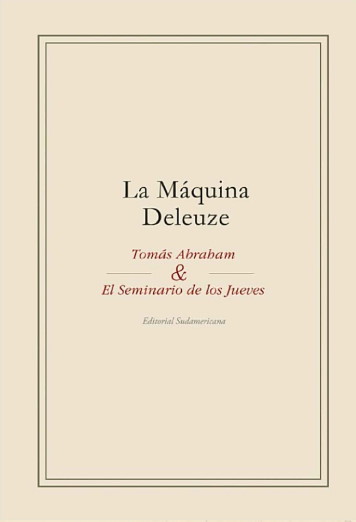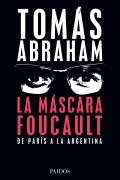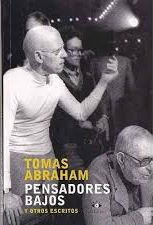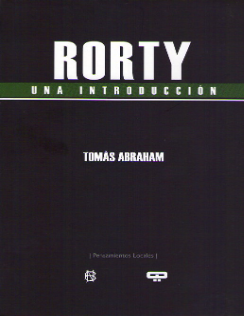|
|
{popfeed}Envíe su comentario!{/popfeed}
De la subjetividad
Disertación en la Sede CBC-UBA: Encuentros en torno al Sujeto
¿Cuál es la diferencia entre el modo en que lo antiguos pensaban al sujeto y uno nuevo que se instala con Descartes? El conócete a ti mismo del templo de Delphos, así como el hombre en cuanto medida de todas las cosas de Protágoras, remiten la constitución del sujeto a un orden que lo incluye. El cosmos, la moira, nos hablan de un Ser que no se modifica cuando llega al hombre, salvo para depositar en él la capacidad dada por el logos y el nous, la palabra y la inteligencia, para comprender el mundo. Comprender el mundo es al mismo tiempo comprenderse a sí mismo. El sabio, o sophós, es la figura de la antigüedad que reune objetividad y subjetividad, por eso la ética, la política y la theoria derivan de un mismo ensamble, y por eso la teoría del alma en Platón es al mismo tiempo un modelo para la república. Hombre y mundo son inseparables, y el orden jerárquico y su distribución de lugares permite niveles pero no torsiones.
La unidad hombre-mundo no se diluye con el cristianismo quien, al igual que el platonismo, divide en dos para congregarlos en el Uno. El arriba y el abajo son parte e una misma cosmovisión, que a pesar de la separación deja una puerta de entrada y salida, para que el converso la transite y se salve.
El problema del sujeto, el que nos interesa, recién emerge cuando estas puertas están cerradas, es decir cuando el pasadizo comunicante ya no existe y hay que inventarlo. Hay sujeto cuando el Ser no está.
Descartes inicia este camino en el que se produce la ruptura entre el sujeto y el mundo. Del cosmos pasamos al universo, y del ciclo y el eterno retorno al infinito. Además, de la retórica a las matemáticas. Mientras la primera está destinada al biendecir humano, la segunda ya es lengua de la naturaleza, orden de ley, constante y verificable. El sujeto cartesiano invoca a Dios y al Diablo, ya sea en la idea innata como en la sospecha fantasmática de una realidad onírica, pero son artilugios débiles, trascendencias apenas útiles.
Conocer el mundo no significa conocerse a sí mismo sino construir un método objetivo, universal y transmisible, para uso de granujas, nobles, apasionados y frívolos. Poco importa el temperamento, menos aún la calidad de vida, ni el trabajo sobre sí mismo. La ciencia tiene por finalidad transformar el mundo, y con este poder, el hombre conocerá el bienestar. La mecánica y la medicina son las ciencias aplicadas de este método universal que permitirán el desarrollo de la técnica y sus frutos: riqueza y salud. Importa la cantidad, cada vez más salud y menos enfermedad, más riqueza y menos pobreza, y no la calidad, el salto hacia la conversión. La ascésis cartesiana puede tener condimentos estoicos, porque el estoicismo ya era una moral popular, lo ha seguido siendo más allá de las épocas, y la contención de las pasiones era un lugar común. Pero el nuevo ascetismo con el que inaugura la modernidad científica y filosófica, es el del conocimiento, el de relacionar el ser con el pensar, y el pensar con las reglas del método.
El sujeto, el ego, es el que piensa, y no es más que representación. ¿ Por qué? Porque no hay otro punto de referencia para el conocimiento que la mathesis universalis, el orden de identidades y diferencias bien distribuídas en un espacio infinito. En él no hay Hombre ni Sujeto, sino cálculo que dispone las cosas desde la relación infinitamente pequeña a lo infinitamente grande.
Es en el cuadro de las Meninas que Foucault encuentra la ilustración del espacio representativo, en el que modelos, personajes, espejos, artistas, espectadores, se reenvián los unos a los otros sin que la circulación de imágenes se detenga siquiera en el interior del marco.
Es posible que la figura del Sujeto haya aparecido en la filosofía occidental ya escindida. Desplegada en las representaciones cuya legalidad es inmanente, a pesar de las invocaciones a autoridades divinas, se expande en los pliegues de la filosofía barroca de los filosofos del siglo XVII, en las que - me refiero a Spinoza y Leibniz - impera el sistema: el more geométrico y la monadología. Ni siquiera el sujeto es Dios, ya que esta palabra es puramente nominal para designar un sistema excéntrico determinado por sus propias leyes de transformación.
Lo que sí es posible es que la idea de sujeto tal como la hemos imaginado, provenga de las elaboraciones de la filosofía política. Me refiero a la idea de persona inalienable, propietaria de su cuerpo, sociable, sólo sujeta a un orden natural cuya ley le permite decidir lo que le conviene. La libertad deriva de la razón, y ésta impone que los hombres decidan asociarse, pactar, para conservar sus vidas. El sujeto aparece en relación a la problemática del contrato social. Persona jurídica u homo economicus, el sujeto es una unidad como parte de un conjunto que finalmente es lo único que interesa: estado, pueblo o mercado.
La idea de que hay un sujeto responsable, conciente de sí, transparente respecto de sus actos, se limita a la filosofía jurìdico-política del individualismo liberal. Supone una naturaleza humana cuyos atributos varían, van de la conservación de sí a la libertad, y un relato del estado natural del hombre que lo sitúa en los más variados escenarios: en confrontación permanente como en Hobbes, en concordancia natural por las leyes de la simpatía universal como en Adam Smith, o en un estado salvaje y disperso en Rousseau.
Cada vez que los filósofos de la modernidad buscan la roca de la identidad, el sí mismo de una sustancia, ésta se dispersa en sus manifestaciones, como en la filosofìa barroca, o acude a mitos de origen que permiten la construcción de una teoría del poder, del estado y de la gobernabilidad. Los mitos del hombre-sujeto del siglo XVIII no superan el nominalismo y el utilitarismo. El fin de la escolástica medieval y la dispersión religiosa - pensemos que para los protestantes Dios es una cuestión de fe y de conciencia- autoriza al conocimiento seguir su ruta, lo dejarán descansar en paz, pero no le darán la extremaunción de una trascendencia.
El ateísmo es un fantasma que persigue a los filósofos desde el siglo XVII. No se trata de herejías, no es una disputa sobre dioses y poderes sobrenaturales, sino la ausencia de Dios, la ciencia no lo necesita, lo invoca para subsistir. La fuga, el huir de este fantasma, les exige a los filósofos modernos el armado más variado de argumentos y teorías en las que la naturaleza y la razón puedan de algún modo funcionar como aquel Dios que garantizaba el flujo de luz vertical desde la cúspide a la base como en el gótico. Fundar lo arbitrario y lo convencional en una permanencia, en un piedra fundamental, en la esencia repetitiva de lo mismo, fue una tarea compleja y emmarañada. Las teorías no cierran, los filósofos se contradicen, prueban argumentos, cuando sellan un sobre, hay otro que se pierde.
Estas contradicciones no son lógicas, son semánticas, son contrariedades, no pueden juntar las migas para hacer el Gran Pan. Sólo los intérpretes han querido ver en estos intentos fallidos, pruebas de verdad, sendas al bien, sustancias morales completas.
La racionalidad inconclusa que caracteriza a estos intentos no la hace inocua. Los actos filosóficos no tienen la eficacia de lo jurídico o lo científico. Son interpelativos, cuestionadores, suspensivos, insistentes.
El filósofo que explicitó en todos sus detalles los límites de la razón y la importancia de los usos de la ficción fue Emanuel Kant. Él es quien llevo hasta sus últimas consecuencias el problema del límite. Se ha reconocido que estos límites no son sólo mojones orientadores que nos guían en los senderos del pensar, estos límites son filosos, evidentemente trágicos.
Los kantianos creen que con decir idea regulativa pueden levantarse de la mesa e irse a dormir. No hay idea más decepcionante que la de idea regulativa. No hay impronta más depresiva para un espíritu religioso o poético, que la demostración analítica de que el alma, el mundo y Dios, son ficciones razonables. Que ya que no puede probarse su inexistencia, mejor apostar a su existencia. Esta apuesta kantiana es un acto de la voluntad, es decisoria, se sabe que sólo marca una ausencia.
El sujeto en Kant no sòlo está separado de sí mismo, sino que ni siquiera es una unidad, en realidad es un compuesto dinámico entre facultades que se alternan en la dominancia de la tarea. En la razón pura el entendimiento es el que impone su universo categorial trabajando los datos de las intuiciones a priori. En la práctica es la razón misma que juega su pertinencia. En la crítica del juicio, las facultades combinan sus figuras, y la imaginación mima a la razón cuando al llegar a sus límites aparece lo sublime.
Kant inicia el tragicismo de la modernidad. Ni el mundo, ni el alma, ni Dios, son plausibles de conocimiento. La inmortalidad, la trascendencia de un ser superior, el sentido, son supuestos morales. Ayudan a vivir. Son remedios. Ni venenos, ni opios, sino sedantes suaves. La metafísica así concebida sangra por la yugular, no es suturable.
Frente a la ciencia, al no haber metafísica consistente, queda la moral. La razón práctica. Separada de Dios, se funda en lo universal. Es una moral derivada de la lógica. El acto ético debe ser de máxima coherencia. Debe sostenerse en el discurso. A falta de una instancia superior, de un decálogo que juzgue y canonice las acciones humanas, a falta también de la perspectiva de la felicidad, del bienestar, la construcción de una moral sin beneficios, deja como resto sólido y duro, cristalino, un diamante: la dignidad. El hombre puede ser digno del deber. Quien obedece a la ley por el hecho mismo de ser ley, obligación racional, nos ofrece la única gratificación aceptable: ser victoriosos ante los placeres. Y esta victoria admite el placer más abstracto y mínimo concebible: el sentimiento de respeto.
Kant es un filósofo existencial. Otro filósofo, aparentemente distante, Kierkegaard, en su controversia con Hegel, desplaza el absoluto del conocimiento, a la existencia. El absoluto de la existencia se sostiene en una idea de la fe remitida a la angustia. La fe no salva, nada nos entrega más que su mismo acto. Tener fe es decidir. Dios es una decisión del hombre. Un salto. Un acto performativo, creer hace al creyente. Kierkegaard en la tradición evangélica, realiza este salto paralelo al kantiano. El salto de la razón a lo impensado, y el salto de la fe a lo desconocido. Renunciar al conocimiento se convierte en una tarea depuradora. Es la moral existencial.
Foucault en Las palabras y las cosas, y en su tesis complementaria a la Historia de la locura, acerca de la Antropología Pragmática de Kant, dibuja una zona en la que ve reconvertir el llamado trágico kantiano en una analítica de la finitud y en una moral humanista. El alejamiento de los dioses es compensado con el reencuentro con el Hombre. Finalmente el alejamiento de los dioses es la refracción de su soledad.
En la tragedia antigua se trataba del enfrentamiento entre hombres y dioses y los cataclismos que éstas batallas producían. En la tragedia moderna no hay dioses, entonces la batalla es contra la nada. La filosofìa existencial es el pensamiento del absurdo. El del sin sentido. La filosofìa del acto sin garantías. La perspectiva kierkeggardiana se reconvierte totalmente, y la apuesta no es hacia Dios sino hacia el mismo hombre. La responsabilidad del acto, la conciencia de que no hay nada, la decisión de suicidarse o vivir, la de ser uno más en la muchedumbre, la conciencia siempre despierta, vigilante, huérfana, bastarda, sin excusas, diseñan una nueva moral. Las figuras de Sartre y Camus nos evocan esos pensamientos. El desgarrón kantiano es hilado ahora con otra madeja. La fenomenología y su problemática de la conciencia, pretende ser moral, y a la vez no aislarse del mundo. Ser en el mundo. Conciencia abierta, dirigida hacia afuera, centrífuga y libre. La herida kantiana se convierte en una moral de la libertad.
Por otra parte, el tiempo, quizás el concepto más difícil de la filosofía, el que saltó de sus goznes al despegarse de su subordinación al movimiento, se reconvierte en problemática del origen en Heidegger, origen siempre desplazado, camino en retroceso, olvido olvidado que invita a una meditación sobre el Ser.
Entre la conciencia y el hombre, la figura del sujeto se reasume en una prédica moral. El riesgo, el compromiso, la alteridad. Foucault dirá en la década del sesenta que la perspectiva fenomenológica está saturada. En la literatura otra voz anunciaba algo similar. Robbe Grillet escribía su manifiesto por una nueva novela, en la que intentaba mostrar cómo la tragedia se había convertido en psicología, una psicología antropocéntrica, clausurada por la mirada cansina de una conciencia desdichada, inerme para poder abrirse hacia afuera. Las cosas no tenían voz, ni figura, ni existencia. Todo estaba subsumido por la conciencia solitaria. No era un humanismo literario como el del Renacimiento sino moral y psicológico. De la conciencia
alienada, a la conciencia totalizadora, de lo inerte a la praxis, el humanismo poshegeliano, feuerbachiano, el del joven Marx, reconvirtió el alejamiento de los dioses en la entronización del Hombre, con mayúscula y singular.
Los filósofos de la década del sesenta, encontraron una salida del encierro moral y psicológico de la antropologìa filosófica, en el psicoanálisis, en las ciencias sociales, en el surrealismo teórico, y en la nueva práctica literaria. El sujeto descentrado se dispersaba en leyes, reglas, sistemas, estructuras, despersonalizados, que hicieron creer a sus primeros críticos que estaban ante un ataque mecanicista y tecnocrático. La muerte del Hombre la pensaron como resultado de una ideologìa fascista, o de una resistencia burguesa en su nueva fase modernizadora.
Los filósofos como Althusser, Derrida, Foucault y Deleuze, junto a Lacan y Lévi Strauss, estuvieron atentos a los trabajos de la lingüística, y cada uno en su área, y según su programa teórico, extrajo las conscuencias de esta novedad. Althusser mostrando la revolución teórica de Marx respecto de la dialéctica hegeliana, interpretada en términos de causalidad estructural. Derrida y su interés por la escritura y su crítica de la phoné, la voz; Foucault y su cuestionamiento de las ciencias humanas, Lacan con su relectura de Freud, y Lévi Strauss con la antropología estructural.
Se desprende de estos intentos plurales que hay algo más allá de la conciencia, un afuera del que formamos parte pero no en tanto entes que encaran un mundo que se nos enfrenta, sino como sistema de vasos comunicantes. Ésta idea de porosidad, de redes del poder, de rizomas conectivos, de disyunciones inclusivas, de series convergentes, desantropologiza el conocimiento. No es que, cuesta aclararlo, el conocimiento no sea una elaboración humana, sino que no restituye la copia de la conciencia en el mundo de las cosas.
Son la filosofìa de la conciencia y la filosofìa de la historia las que están cuestionadas. Remitián a la moralidad reconciliada del humanismo teórico y a un sentido de la historia unificado en una teleología redentora.
A las reelecturas de Marx y Freud, se le suma la de Nietzsche. Concierne directamente al espíritu trágico que en El nacimiento de la tragedia cambia de contenido. La tragedia es una fiesta dionisíaca de reafirmación de la vida. La muerte de Dios no es la muerte de los valores, ni el desierto de la verdad. Las transfiguraciones, la metamorfósis, la danza de Heráclito, invocan una nueva mirada, una inocencia. Las relaciones entre la moral y los sistemas históricos del castigo, la genealogía del poder, ponen en discusión una pregunta previa: el valor del valor. La máscara y la danza sustituyen a la nostalgia de un dios alejado, un otro dios, el dios amoral, báquico y sensual, el despreciador de los puritanismos que condenan la vida, reta al Legislador. La filosofía le saca el martillo al Juez que equilibra las facultades y distribuye la sensatez entre los hombres, y lo usa como Hefaístos: para forjar nuevos valores.
Un filósofo como Foucault, criticará a los filósofos de la historia, hegelianos, marxistas y sartreanos, mostrando el proceder de los trabajos de los historiadores de la escuela de los Anales y de la epistemología histórica. Muestra que la historia efectiva, la que investigan los historiadores, nada tienen que ver con las totalidades pansignificativas que pretenden abarcar el mundo y lo vivido, los ciclos y sus resoluciones. La historia de los historiadores nos muestra multiplicidades que se distribuyen en espacios diferenciados, un modo de periodizar que no sigue arquetipos, causalidades sobredeterminadas, regímenes de verdad singulares, prácticas sociales plurales, una simbología que no expresa un contexto que la determina, sino un orden del discurso autónomo, con sus reglas, que hace que las relaciones que podemos establecer se hacen a partir de opacidades, estructuras resistentes, porque nacemos en un mundo habitado y hablado, que pone sus límites, impone sus líneas de fuerza, tiene sus ciclos reproductivos, sus momentos de transición y sus mutaciones.
La conciencia está inserta en una escritura, en un texto, pero son procesos siempre abiertos, en permanente transformación, movidos por las fuerzas de grupos e individuos, con la salvedad de que sólo que en la medida en que son reconocidos en los circuitos sociales e históricos, reciben un nombre, una nomenclatura, una individuación en un espacio estriado por lugares y funciones. Subjetividades. |