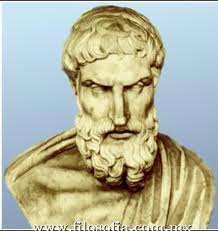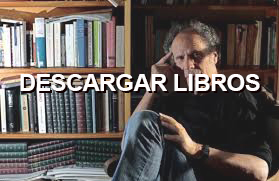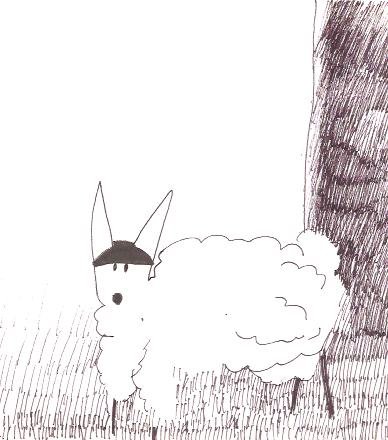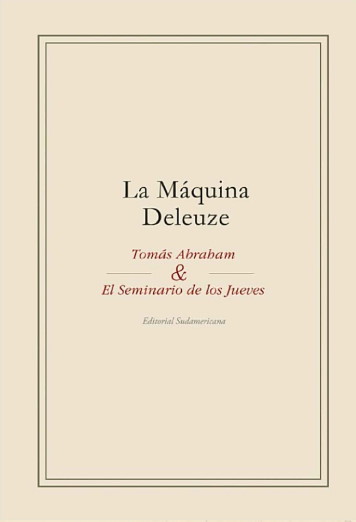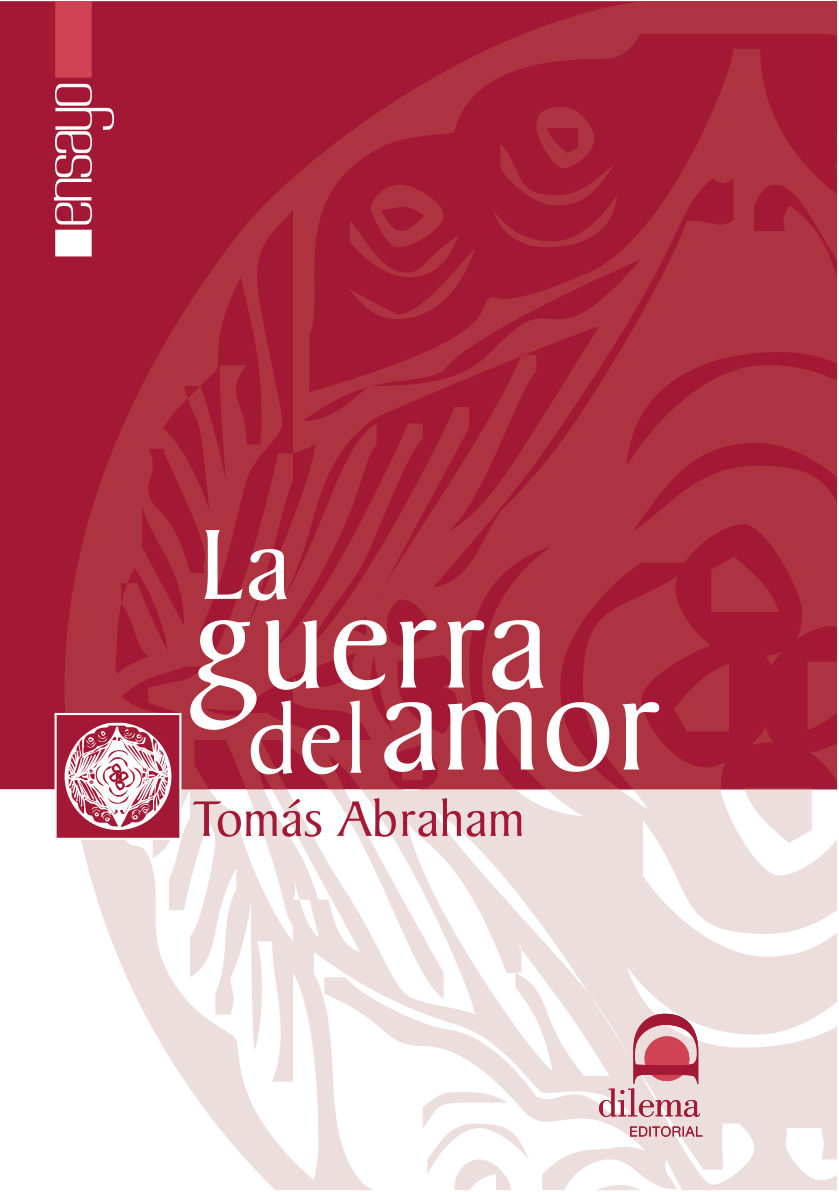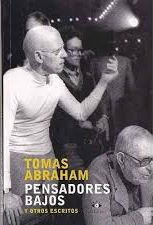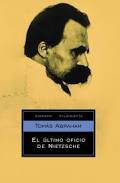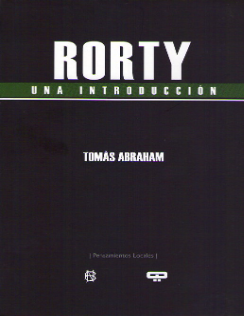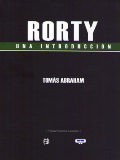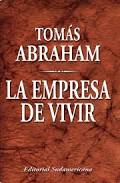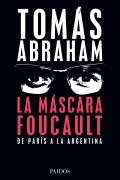|
La retórica de Aristóteles (Sobre la base de una disertación en El Seminario de los Jueves - 10/11/2011) 1-Oriente/Occidente “La retórica” no es un texto clave de la obra aristotélica. Werner Jaegger en su excelente e irremplazable libro sobre el filósofo la deja de lado. Entre las obras científicas, la metafisica, y las que se ocupan de la política y de la ética, no hay demasiado lugar para las elaboraciones sobre la retórica. Sin embargo, este desapego de algunos comentadores, no condice con la importancia que el texto tendrá en la historia del pensamiento hasta los inicios de la modernidad. Pero más allá de la ubicación histórica del escrito, la retórica nos plantea un problema conceptual. Concierne a la diferencia específica de la filosofía respecto de otras formas de pensamiento. El interrogante apunta al sentido probable de una caracterización “occidental” de la filosofía. La falta de certeza proviene de que la disyunción entre Oriente y Occidente no marca una división clara entre tradiciones culturales. Los historiadores posiblemente hayan marcado – no tengo la referencia bibliográfica - los tiempos en que esta división emerge como preocupación y el momento en que se asientan los términos de un panorama civilizatorio con identidad geográfica. Resulta difícil ubicar a la antigua Grecia en un dominio occidental. La colonias griegas abarcaban un espacio que se extiende desde Sicilia hasta Turquía. Es una civilización mediterránea. El Oriente no tiene una identidad precisa. Más allá de Grecia vivían los “bárbaros”. Las denominaciones no son neutrales. Los nombres se enuncian desde un lugar de enunciación, agrupan a la vez que excluyen a personas y cosas, designan cualidades, asignan funciones, distribuyen un poder. Para los griegos el mundo se dividía entre griegos y bárbaros. Lamento tampoco tener datos sobre el modo en que los persas se definían a sí mismos y a los otros, salvo la mención del desprecio que profesaban hacia los griegos que Gore Vidal en su libro sobre Juliano recuerda como el de “comedores de cebollas”. A pesar de estos vacíos históricos, el díptico que fracciona en aquellos dos paneles la civilización mundial ha vuelto a ser un tema del día. Hoy, en el tercer milenio, la división del mundo entre Oriente y Occidente se ha revitalizado por la aparición en la geopolítica reciente de esta nueva identidad llamada Asia. Este “Asia” no es la de las hordas de Atila ni la de Gengis Khan, aunque no en pocas mentes se despierta la fobia ante la avanzada renovada de “despotismo asiático” en la era de la globalización. La irrupción de China como nuevo poder económico mundial, protagonista del reciente orden internacional, concita el interés por una cultura milenaria hasta ahora alejada de las preocupaciones de las mentes occidentales salvo la de pertenecer a un exotismo indiferente a la modernidad. Hace un par de décadas el interés por Japón en momentos en que sus productos invadían los mercados de Occidente, también despertaba es mezcla de recelo y curiosidad que hoy se tiene respecto de China. La imagen del maoísmo había subsumido aparentemente las riquezas de la civilización del Imperio del Sol Naciente en el comunismo que con su revolución cultural pretendía sepultar todos los resabios de una antigüedad feudal primero y burguesa después. Pero con este capitalismo de una pujanza tremenda que recuerda los primeros tiempos de la modernidad occidental, la de los pioneros calvinistas y luteranos con su ascetismo, su espíritu de sacrificio, la llamada ética protestante que posterga el goce de los bienes, se corre el telón de siglos, y nos preguntamos sobre la identidad de este antiquísimo continente que hoy se hace presente en todo el mundo. Al mismo tiempo en que se desplaza el eje del poder mundial hacia el extremo oriente, Occidente sufre una crisis no sólo económica sino cultural. El fin de los grandes relatos luego de la caída del Muro de Berlín, fue el sello de un desmoronamiento de la legitimidad discursiva con la que los grandes poderes se justificaban a sí mismos. Los relatos actuales apenas cubren la desnudez de los hechos que algunos bautizan con el nombre, que no es más que una muleta, de pragmatismo, cuando no se le adosa el epíteto dramático de cinismo o nihilismo. Por otro lado, las secuencias de los especialistas en biopolítica remiten a un Gran Hermano que se apodera de los resortes tecnológicos para regir una sociedad de conocimiento cuya originalidad reside en los avances de la genética. Punto sensible porque tiene que ver con la generación, la eliminación y la metamorfosis de lo viviente. El nuevo castillo kafkiano, el Partido Comunista Chino, gobierna la poderosa burocracia que oficia, para algunos, de este ojo que todo lo ve porque nada se le escapa. Este rodeo por la actualidad tiene por finalidad la de señalar que el mentado Occidente en el mundo de hoy sólo atina a cubrir su desnudez fáctica con remisiones a la Ilustración y a una modernidad racional dieciochesca con dificultades de explicación sobre su funcionamiento efectivo. Le podemos agregar, a pesar de todo, la irrenunciable vocación de nuevos comunismos. Adhiero por ahora a la afirmación que sostiene que la filosofía es griega, sin aseverar nada terminante sobre si es occidental. Su carácter griego no se explica por la etimología de palabra la “filosofía”, lo que no es poco decir, sino por ser el producto genuino de una cultura singular. De Grecia nos llega no sólo la palabra “filosofía” sino la palabra “democracia”. Moisés Finley no dudó en llamar a uno de sus libros “La invención de la política”. Lo que no significa que recién en Atenas se despliegan los primeros dispositivos de poder, sino que nace el pensamiento sobre la política, es decir sobre la situación y el funcionamiento de una entidad con el nombre de Polis. A pesar de no poder ser taxativos - para no redundar en interminables confusiones y discusiones - sobre la identidad occidental de la filosofía y del mundo griego, al menos debemos reconocer luego de los trabajos de la escuela de Antropología Política francesa conducida por J.P. Vernant y M.Detiènne, que aquello aparece como la condición de posibilidad del nacimiento histórico de la filosofía es la constitución de la Polis, la ciudad griega. La comunidad de ciudadanos que oscila entre regirse por una constitución democrática, u otra aristocrática, o ser gobernada por la autoridad de un Tirano, es la primera experiencia secular que los hombres han inventado para organizarse socialmente. Secular quiere decir atea, lo que significa que su autoridad se sitúa fuera del universo palatino en el que los hombres recibían el poder y el cetro, bajo la tutela de una casta sacerdotal que legitimaba el poder político en nombre del poder invisible de los dioses. Esta fue la primicia socrática, la de separar el orden de la `physis´ del orden de la polis, y asumir la responsabilidad de diagramar el poder en base a las leyes de la ciudad. Cuando decimos política o poder, o invención de la política, nos referimos a que la polis griega para edificar su sistema de autoridades sin auspicio de dioses y sacerdotes, decide su destino por un arte de la palabra pública. Es en este sentido que la retórica, ahora sí, es indisociable de la política, y que la filosofía puede presentar credenciales de originalidad. No hay pensamiento sobre el poder si no es al mismo tiempo una reflexión sobre el lenguaje. Los griegos fueron quienes inauguraron un sistema de ideas acerca de un mismo e inacabado problema: la relación entre las palabras y las cosas. Giorgio Colli insiste en su pequeño y enorme libro “El nacimiento de la filosofía” que la filosofía no es sabiduría. La era de los sabios coincide con el crepúsculo de los ídolos que rememora F.Nietzsche. Para Colli, Platón sabe que la aurora que anuncia es simultánea del crepúsculo de la era en que el Legislador aunaba en un solo y único gesto el saber y el poder. Solón fue su figura emblemática. Si la filosofía no es sabiduría, es porque reconoce desde su primera propuesta la ignorancia que acompaña su aspiración al conocimiento. El “sólo sé que nada sé” no es sólo una frase de Sócrates sino una línea transversal que recorre toda la historia de la filosofía. Poner todo el empeño en trabajar con el pensamiento la ignorancia define la tarea paradójica de este modo de expresión de la reflexión griega. Por supuesto que los filósofos pretenden saberlo todo, pero saben que no podrán. No hay filósofo que no haya reconocido la vanidad de su empresa. La idea de que mediante la construcción de un saber absoluto sobre un objeto total se puede o bien contemplar el mundo y alcanzar la felicidad, o dominar a los entes para adquirir un poder fáustico sobre todo lo que hay, no impide que en algún punto de esta escalera al cielo, se admita que falta un escalón, que es generalmente el último, aquel que se necesita para llegar a la cima. Y esto se debe a que el mundo de las palabras es un cerco dentro del cual el ser humano hace su recorrido. No puede saltar por encima. A lo sumo podrá acercarse a sus límites y echar un vistazo a lo que está del otro lado, pero no es más que un aleteo fugaz casi inconsciente. Hablamos de la Caverna de Platón como del abismo de Kierkegaard. La caverna es el mundo de los hombres en el que uno de ellos, un elegido, sale al exterior y se ilumina, pero no ve nada, ni lo puede contar. Para vivir en el mundo de los hombres no se puede obviar la comunicación, en el sentido de estar presente en un universo relacional. El “entre” es constitutivo de la humanidad. Y no hay trasmisión sino de las diferencias. No hay vida si no es en el mundo en que las sombras gobiernan. Despejarlas es una tarea relativa e inconclusa. Por eso la filosofía no es sabiduría, ni se emparenta con las doctrinas de la salvación. Para el budismo como para el hinduismo, el lenguaje es una de las expresiones de “maya”, del velo de la ilusión. Es una de las trampas más difíciles de sortear ya que hace a nuestra identidad. Somos lo que hablamos, la sabiduría “oriental” no lo ignora. El deseo que determina la repetición de una conducta que siempre vuelve sobre sí como una rueda que se llena para vaciarse nuevamente, se manifiesta también en el lenguaje. Este ser hablante que somos se lo debemos a que somos cuerpo, y este cuerpo perecedero contiene la chispa liberadora que nos permitirá la unión con el todo. La materia es un tránsito al más allá. Platón también lo afirma, lo espera, lo desea, él también nos habla de la metempsicosis, del alma migrante, pero es filósofo. Escribe. No es más que escritura. La materialidad a la que se somete le recuerda la imposibilidad de otro acceso que el grafo y la voz para quien aspira a la sabiduría. Es fundador de la Academia, a la que sólo se puede ingresar si se sabe geometría, es decir la ciencia de las figuras ideales. En su institución se enseña, la voz trasmite la tradición del conocimiento, se discute, se practica la dialéctica, se cree que un buen ordenamiento de la lengua ayuda a subir hacia ese otro mundo en el que los signos descorporizados resuelven la clave del misterio del Ser. El Logos es un laberinto. El maestro encarna ese hilo de Ariadna que permite salir del nudo arquitectónico, pero para entrar en uno nuevo porque no hay saber sin lenguaje, no hay Cosa sin palabras. El filósofo se somete a la disciplina. Si ignora hasta donde puede llegar la pericia de su episteme en cuanto a su salvación personal, al menos cree que una buena dialéctica ayuda a despejar los sofismas del mundo de la opinión. Si el Ser es un punto tangencial al que las palabras apenas pueden rozar, el Poder está al alcance de la mano, o de la lengua. El Mercado o Ágora es el lugar de encuentro de los humanos. Allí se tejen las redes que atan a los ciudadanos, y en su interior hay que actuar. En este espacio es en donde se aconseja a un Tirano, se educa a los jóvenes, se colabora en elegir a los mejores, se contribuye en la elaboración de las leyes que permitirán guiar a los jueces en el ejercicio de la justicia, en suma, el filósofo a falta de cielo, tiene un lugar en la polis. ¿Podemos decir que por estas razones la filosofía es occidental? No lo sabemos, pero al menos quizás podamos afirmar que “La retórica” de Aristóteles se inscribe en la ciudad que debate sobre la pertinencia de las palabras que hacen a la construcción del mundo, la conducción de los asuntos públicos y la felicidad de los sujetos. 2-Cuestiones de retorica Se trata de influir en las pasiones de los oyentes en los diversos recintos en los que se discuten cuestiones de interés y no hay acuerdo. El lenguaje que se ha de utilizar para lograr el resultado buscado no debe ser críptico ni especializado ya que los participantes de estos encuentros son gente común, por lo tanto, el saber que poseen es el ordinario. Aristóteles sostiene que existe además una característica que define al ser hablante que es la de inventar razones que justifican nuestros juicios, opciones y acciones, por un lado, o de resistir a las razones esgrimidas que se nos quiere imponer, por el otro. Acusar y defender no tiene fecha de origen desde que el hombre se comunica con sus prójimos en un universo socialmente organizado. Es interesante el aspecto de “resistencia” de la que habla el filósofo, que acentúa la dificultad inherente al uso de la palabra para quien pretende ejercer una presión que penetre la capacidad de comprensión de otra persona. Aristóteles señala que así como existen las artes destinadas al cuerpo para que pueda defenderse de los ataques, del mismo modo la razón necesita recursos para defenderse de otro tipo de agresiones. La resistencia como la facultad inventiva son propiedades tanto espontáneas como heredadas por las costumbres. Pero de lo que se trata cuando se habla de retórica es que los hábitos adquiridos y el modo impensando en que se argumenta adquieran mayor eficacia por la aplicación de un arte, de una “tekhné”. La misión de la retórica no es la de persuadir sino la de buscar y elaborar los instrumentos por los cuales se alcanza el fin perseguido. En este caso se busca convencer y conmover a otros. Estas herramientas son dos: los entimemas y los ejemplos. Los entimemas son argumentos retóricos que no tienen rigor demostrativo. Son silogismos “prácticos” que suministran razones pausibles y admisibles por la mayoría de las personas. Inducen mediante un arte oratorio a modificar conductas y creencias. Se diferencian de los silogismos lógicos que sí tienen pretensión de exactitud. Con los entimemas se apunta a la razonabilidad y a lo verosímil. La verosimilitud se distingue de lo verdadero en que la causalidad que pone en funcionamiento no deriva de mecanismos que responden a alguna necesidad. En este caso el argumento responde a cuestiones que por lo general se ajustan a la realidad, pero no son absolutamente ciertos. Es posible que aquello que se asevera no ocurra siempre, pero lo hace con frecuencia. Los ejemplos parten de lo particular a lo general. Se evocan acciones proporcionadas por la memoria histórica o mítica, por el testimonio o las fábulas, que describen acontecimientos de héroes o personajes ejemplares, fáciles de comprender y rápidos de asimilar. Estas herramientas retóricas responden a tres géneros argumentativos que son la deliberación, el acerto judicial y el género epidíctico. El deliberativo tiene por auditorio a los miembros de una asamblea ciudadana. Su finalidad es la de aconsejar sobre las acciones que es útil emprender o aquellas que es conveniente evitar. Le es más útil el uso de los ejemplos dada su claridad en trasmitir la factibilidad de las propuestas que se esgrimen o de prevenir sobre la imposibilidad de llevar a la práctica ciertas ideas. El género judicial tiene por auditorio a los jueces. Aquellos magistrados que tienen la facultad de juzgar no están exentos de las pasiones que arrebatan a cualquier persona. Pueden estar poseídos por la ira, la compasión o el odio. Los jueces como los seres humanos en general tienen un alma, es decir un asiento en donde se depositan las pasiones. Es conveniente que exista para la Polis un sistema de leyes lo suficientemente detallado para restringir la amplitud del arbitrio de jueces que siempre son falibles. Cuanta más “letra chica” está legislada menos poder de maniobra y menor cantidad de opciones tienen los jueces. En un juicio se trata de acusar y de defender, sobre lo justo y lo injusto de las acciones, perjuicios o beneficios indebidos, y las pruebas remitidas no se acotan a la autenticidad de un testimonio o a un hecho cuya comprobación fehaciente da por terminado un litigio. Aristóteles recalca la importancia de lo que denomina “asuntos exteriores” al caso, entre los que hay que tomar en cuenta la disposición anímica del juez. En este género, la herramienta retórica más eficaz es el entimema, por su presentación proposicional, silogística, que se amolda mejor a hechos que se han dado en el pasado y cuya realidad hay que demostrar. Finalmente, el tercer género es el epidíctico. En este caso el orador puede demostrar sus atributos y talentos de mayor histrionismo. Sus dotes actorales se ponen a prueba. Se dirige a un público que debería quedar subyugado por el entusiasmo trasmitido y por las alabanzas que prodiga el orador con su arte de la elocuencia. Extrae de la memoria colectiva ejemplos de fácil reconocimiento. Lleva a cabo comparaciones de grandes personajes que son hiperbólicas. Magnifican la belleza como censuran la maldad o la fealdad de los actos referidos. Lo que debemos subrayar es que la retórica no pretende ser una ciencia, una episteme, sino que su dominio está en el lenguaje común, en las creencias de la gente ordinaria y en el circuito de la vida cotidiana. La particularidad de la retórica es que no debe ir a contracorriente del sentido común, sino, por el contrario, aprovecharlo y desviarlo con sutileza hacia el cauce por el cual discurrirá con eficacia. Una vez enumerados los tipos de argumentos retóricos que pueden emplearse de acuerdo al auditorio presente, a la finalidad que se busca, el objeto del que se trata, el tiempo al que remiten los acertos y los géneros de razonamientos, Aristóteles sorprende con un deslizamiento temático imprevisto. Nos dice que hay un objeto en vista del cual todos los hombres se conducen para determinar aquello que los atrae y lo que los repele. Esta brújula existencial se llama felicidad. La justificación que aporta Aristóteles para introducir a esta invitada llamada “felicidad” al mundo de la pericia lingüística que hasta el momento sólo estaba interesada en elaborar un arte de la persuasión, queda en el misterio. Pero estos defasajes imprevistos de sentido ocurren con frecuencia en el legado de los antiguos cuyos textos no nos han llegado en su versión original sino en compilaciones varias veces reconstruidas en la que se mezclan escritos del maestro con apuntes de discípulos de discípulos. Sin embargo, más allá de lo formal, tampoco debería sorprendernos esta alusión a la felicidad, ya que, finalmente, el ser feliz es la meta de la vida griega, y, de modo más específico aún, es la meta en el camino del conocimiento que propone el Estagirita. La ética, la política, la metafísica, la teoría, como la retórica, sirven para que el hombre sea feliz, se baste a sí mismo, pueda demorarse en la contemplación extática del gran orden del universo, y sepa ser ecuánime con sus semejantes. Dice el filosofo que ser feliz es vivir bien en la virtud. Para hacerlo son necesarios algunos bienes que todo el mundo aprecia, como la posesión de suficientes medios de vida que proporcionan una estancia terrestre agradable con seguridad, prosperidad, medidas en cosas y cuerpos. Es cierto que Aristóteles era más realista que Platón, y el cuadro de Ráphael Zancio en el que recorren los espacios en medio de las columnas y por los salones de la Academia lo ilustra con singular talento. Uno señala con su dedo índice hacia arriba, a la vez que el discípulo no lo hace. Pero Aristóteles no señala con su dedo hacia abajo, como algunos han creído y mal visto, sino que abre su mano con la palma hacia el suelo, lo hace de un modo seguro como si se apoyara en algo sólido que la sostuviera. Este hombre para poder pensar necesita del tacto y del uso de su mano que no desdeña la rusticidad del mundo. Aristóteles, a diferencia de Platón, toma en cuenta lo que hoy se denomina la distribución de las riquezas cuando nos habla de la ciudad y de los regímenes políticos con sus ventajas y flaquezas, y sabe que la división entre ricos y pobres no es ajena a una buena repartición de las virtudes. Quizás el rico Platón aún estaba bajo el hechizo admirativo de su maestro Sócrates, hijo de un pobre picapedrero y de una partera. El `último de los justos´ no pertenecía al grupo de los adinerados ni al de los aristócratas, por lo que es posible que su condena a muerte también haya tenido que ver con su origen que determinaba su desprotección social. Volvamos a la felicidad que Aristóteles ahora nos la divide en partes: la nobleza, los muchos amigos, los amigos buenos, la riqueza, los hijos buenos, muchos hijos, la buena vejez, y, además, virtudes corporales como la salud, la belleza, el vigor, la estatura, la fuerza, la fama, el honor, la buena suerte. La clasificación es monstruosa, delirante, que la felicidad tenga que ver con la buena suerte, la estatura y con muchos hijos, nos habla de que no todo lo que ha escrito el más sabio de los filósofos debe ser tomado al pié de la letra, o quizás sí, puede que sea conveniente que se tome en sentido literal, no sabemos si por esta vía la felicidad nos llegará más rápido, pero al menos de un modo más alegre y fantasioso. También la virtud – definida como el poder creador y conservador de bienes - tiene partes como la prudencia, la fortaleza, la justicia, el valor, la magnificencia, la magnanimidad, la liberalidad, la afabilidad, la sabiduría y la templanza. En realidad, todo tiene partes, porque los griegos nos han enseñado, y para comenzar Platón a su alumno, que pensar es clasificar, y clasificar es dividir, y dividir es discriminar, y la palabra “crítica” proviene de tamiz, el separador de lo sustancial de lo accesorio. Estas divisiones que pertenecen a la dialéctica y a la silogística, deberían seguir un criterio al menos razonable, pero no es así, se ponen y se sacan los miembros de la ramificación binaria a destajo y de acuerdo con una selección divagante. De ahí que debemos darle la bienvenida en estas cuestiones de la felicidad que interrumpen las reflexiones sobre la retórica, a la inusitada valoración de los deportes entre los cuales Aristóteles destaca al pentlatón, ya que en sus lides se aprecian los muchachos más hermosos. Una vez aparecida la belleza, hablemos ahora de los placeres. Define al placer como a cierto movimiento del alma que vuelve de un modo total y sensible a su estado natural. El deseo es el apetito de lo placentero. Aclara que el placer y la vida es lo que más estima el vulgo, del que como ya veremos, hay que desconfiar. Destaca a los placeres que llama “ de vencer”, y enumera al juego de tabas, al de la pelota, los dados y damas, además de la caza de perros. La lista de placeres nos puede llevar a otra taxonomía desquiciada pero no deja de resaltar a los placeres del amor que contiene a la admiración, la imitación, y, finalmente, el mando. Mandar es cosa agradabilísima, nos dice, siempre que se lo haga con prudencia. Así como importa el carácter del orador, después de estudiar el modo de empleo de las herramientas del discurso que tienen fines de persuasión, en el libro II de “La retórica”, se trata de las pasiones de los oyentes. Los móviles de la acción son varios. Aristóteles encuentra que son siete las causas que promueven los actos: la fortuna, la naturaleza, la violencia, la costumbre, la reflexión, la ira y la concupiscencia. El orador debe ser digno, y lo será si es prudente, virtuoso y benevolente. Pero aún así, siempre deberá ser vigilante ya que los auditorios están compuestos por gente de toda índole, más aún cuando son numerosos y no tan virtuosos como es deseable. El filósofo nos dice que el vulgo es bastante malo, que no sabe sobreponerse al lucro, la codicia es su móvil normal, y en situaciones de peligro es cobarde. Por si quedara alguna duda, agrega que los hombres siempre que pueden cometen injusticias. Aristóteles dice que con frecuencia nos encontramos con quienes se vengan con el pensamiento. Se presentan como personas mansas, apenas irónicas, disimulan sus propósitos, “no se descubren si están cerca, de modo que nunca queda claro si están lejos”. Este tipo de personas son más de temer que los que tienen genio vivo y palabra franca. El deseo de hacer daño es localizable en un sinnúmero de personas. Las colericas, las que se dejan llevar por la ira a la que define como el deseo de hacer daño. Pero la ira se cura con el tiempo, no así el odio, que Aristóteles define esta vez como el deseo de hacer mal. Al que odia no le importa provocar el daño él mismo, no busca descargar recelo acumulado o hacer explotar una furia contenida, es frío, calcula la eficacia del acto y sopesa el momento de llevarlo a cabo, se toma tiempo porque su inquina es duradera. Por eso recomienda que no es malo que los oyentes sientan un cierto temor. Las pasiones dominan las almas, y si de retórica se trata, es decir de ejercitar el arte de la persuasión, es necesario tomar en cuenta que la palabra del orador deberá atravesar la maleza enmarañada de las pasiones. Las hay muchas y todas enconadas. Como la envidia que define como: pena con turbación por el bien ajeno en una persona igual o semejante. Esta idea de que la envidia es una pasión que sólo puede generarse en sistemas democráticos ha sido reactualizada en épocas recientes por pensadores políticamente incorrectos. En una cruzada antiprogresista encuadran las reinvindicaciones de justicia social y de igualitarismo en el universo pasional del que destacan a la envidia como otra forma de resentimiento. Pero Aristóteles es un clásico, y lejos está aún de intuir la vigencia política de una homogeneidad social encuadrada en un igualitarismo jurídico. No todos los hombres son iguales ni hay derechos humanos en aquella Atenas democrática. Pero como a pesar de diagramar un universo complejo en el que hay distingos entre castas, amos y esclavos, y una jerarquía entre griegos y bárbaros, la idea de universalidad ya está en germen - si no fuera así el cosmopolitismo del discípulo de Aristóteles, Alejandro, no hubiera sido posible - , como también rige la práctica política de una comunidad de ciudadanos iguales en sus derechos a pesar de las diferencias entre sus riquezas, por eso la envidia es posible. Dice el filósofo que se envidia a los que están cerca en tiempo y lugar, edad, fama y nacimiento. Agrega que los ricos recientes son los más envidiosos por estar faltos de educación en la posesión de riquezas, y que a pesar de lo mucho que tienen sienten que les falta algo para tenerlo todo. De un modo extraño pero que no deja de ser sutil, Aristóteles contrasta con el envidioso al pusilánime al que describe como aquel al que todo le parece grande. Evoca un anécdota narrada por el poeta Simónides que nos cuenta que la mujer del tirano Hierón a la pregunta sobre qué es mejor si ser sabio o rico, respondió: rico, porque a los sabios se los ve con frecuencia pasando el tiempo en la puerta de los ricos. Aristóteles considera que aquellos que ambicionan el poder son menos arrogantes que los codiciosos de riquezas, son más moderados, y dignos, porque la dignidad es “una arrogancia blanda y decorosa”. Además señala que los hombres con poder, cuando quieren hacer daño lo hacen a lo grande y no con pequeñeces mezquinas. Como vemos, cuando se trata de retórica, la referencia a una política de las pasiones parece inevitable. El “bien decir” está asociado al “bien sentir” y éste a un “bien pensar”. Como todo orador debe saber que las pasiones de los oyentes no se eliminan sino que se administran y se encuazan, también debe estar informado de que a pesar de los rasgos individuales que caracterizan uno por uno a los que componen su auditorio, hay regularidades que permiten una estrategia de acuerdo a componentes colectivos, como, por ejemplo, las clases de edades. Con este propósito, nos dará algunas notas salientes que habrá de tomar en cuenta quien pretenda influir con su palabra sobre oyentes jóvenes. Caracteriza a la juventud, por estar formada de seres proclives a desear lo que quieren con gran intensidad, tanta como rápido será el modo súbito en que cambien de objeto y de preferencia. Dice que el joven no soporta no ser tomado en cuenta. Una distracción de quien no se detiene en su persona es considerado una ofensa o un desprecio. La indignación es una reacción frecuente de quien por su corta edad tiene el hábito de sentirse víctima de alguna injusticia. Los jóvenes son amantes del triunfo, y su anhelo por sobresalir es constante. Son generosos, tienen la generosidad a bajo costo de quien no ha conocido las privaciones. Son cándidos y confiados por no haber padecido muchas maldades y no haber sido engañados lo suficiente como para no ser tan crédulos. Están llenos de esperanza porque como los borrachos, agrega Aristóteles, están excitados por naturaleza. Son magnánimos por no haber sido rebajados por la vida. Son compasivos por suponer a todos buenos y mejores. Amantes de la risa, también son burlones, pues la burla, así la define, no es sino la “insolencia educada”. Una vez caracterizado el auditorio de jóvenes cuyo temple y estado emocional hay que considerar, le toca el turno al otro extremo de esta categorización por edades, es decir: los viejos. No sorprende que los rasgos que le son propios estén en las antípodas de sus pares bisoños. De tanto padecer a lo largo de su larga vida engaños y por los errores cometidos, son en exceso prudentes. Nunca aseguran nada, muestran un recato complementado por una vacilación que no cede aún cuando se pide terminar una discusión con alguna decisión, y siempre añaden un “quizá” o un “acaso”, para relativizar las afirmaciones que otros esgrimen. Este rasgo que algunos equivocadamente toman por sabiduría, en realidad, no es más que cobardía, hasta tal punto que le temen a todo por anticipado. Son desconfiados y mezquinos por haber sido humillados toda la vida. Una vida a la que aman, en especial cuando sólo les quedan unos pocos días para disfrutarla. La pequeñez de ánimo manifestada en su inveterado egoísmo, se suma a su temple habitual. Viven más con la memoria que con la esperanza, lo que los hace particularmente charlatanes, ya que gozan con sus recuerdos. Una vez despachado el auditorio de viejos junto al de los jóvenes, le toca al turno al hombre maduro, del que se supone que es un dechado de virtudes y no de las carencias o excesos de las categorías antes analizadas. Pero, como era de esperar, de la virtud poco hay que decir, aburre, no parece ser otra cosa que el término medio de las fisuras de los que no alcanzan el bien. En suma, la virtud como la felicidad parece tonta, al menos monótona y de escaso interés para el relato. Aristóteles nos dice que el cuerpo está en la flor de la edad a los treinta años, y que mantiene esa lozanía hasta los treinta y cinco. Respecto a la madurez del alma, nos sorprende la seguridad con la que afirma que se llega a ese punto óptimo de cocción existencial a los cuarenta y nueve años. La retórica antigua por Roland Barthes La definición que da Barthes de la retórica es todo un programa de investigación: “la retórica es aquella técnica privilegiada (porque hay que pagar para adquirirla) que permite a las clases dirigentes asegurarse la propiedad de las palabras.” Esta cita corresponde a su ensayo sobre la retórica antigua que es uno de los capítulos de “Las aventuras semiológicas”. La retórica junto a la gramática – nacida después de ella – es la disciplina a través de la cual nuestra sociedad ha reconocido la soberanía del lenguaje (kûrosis, dice Gorgias, nos recuerda Barthes), una `señorialidad´. Lo que supone una ideología de la forma como un modo de diagramar identidades taxonómicas. Recordamos a propósito de esta preocupación que en el debate que el filósofo alemán Peter Sloterdijk tuvo con Jürgen Habermas a propósito de lo que se llamó `Parque Humano´, el primero decía que el fin del humanismo coincidía con el fin de la primacía de una cultura del grafo simbolizada por el culto de la gramática. El fin del humanismo no es el fin de una moral que cuida la supervivencia de la especie humana y la salvaguarda del individuo o de las libertades sino la decadencia de una educación sostenida por la maestría en el lenguaje hoy desplazado por nuevos tipos de signos. Barthes nos instruye sobre el nacimiento histórico de la retórica. Sus primeras expresiones la sitúan en Sicilia alrededor en el año 485ac, por un litigio de propiedades. Dos tiranos, Gelón y Hierón, llevaron a cabo en la ciudad de Siracusa deportaciones y expropiaciones con repoblaciones. Fueron distribuídas tierras en beneficio de mercenarios hasta que una sublevación del partido democrático, revierte el proceso y establece jurados populares que deben reasignar los derechos de propiedad. El uso de la palabra ante un auditorio requiere de una técnica oratoria que sea elocuente. La elocuencia, nos dice Barthes, participaba de la democracia y de la demagogia, de lo judicial como de lo político, aquello que recibió la denominación de lo `deliberativo´. Córax, junto a Tisias, alumnos de Empédocles, fueron los primeros en hacerse pagar lecciones de oratoria. Esta enseñanza pasó al Ática después de las primeras guerras médicas, merced a la necesidad que se tenía de esta técnica para solucionar los inconvenientes surgidos por los continuos pleitos entre comerciantes que litigaban tanto en Siracusa como en Atenas. Esta protorretórica o retórica de Córax dispone la división de la oración en cuatro partes: exordio, narración o acción, argumentación o prueba, epílogo. Es decir, una introducción, un cuerpo demostrativo y una conclusión. La retórica no surge de una mediación ideológica sino, dice Barthes: “a partir de la sociabilidad en su máximo grado de desnudez: la posesión de la tierra (…) En el nivel del conflicto social es donde nace un primer esbozo teórico de la palabra fingida (diferente de la palabra ficticia, la de los poetas)”. Se comienza, entonces, a reflexionar sobre el lenguaje para defender posesiones. Lenguaje y poder están articulados en la organización social de la Polis. Gorgias de Leontinoi, al norte de Siracusa, se dirige a Atenas en el año 427ac. Uno de sus alumnos fue Tucídides. Es quien ha introducido la prosa bajo el código retórico acreditándolo como discurso culto y lenguaje soberano. Los elogios fúnebres pasan a la prosa. Nace un tercer género después del judicial y del deliberativo, el epidíctico, del que ya dijimos que exigía de un modo singular el cuidado de las virtudes histriónicas del orador, y la pericia para un uso decorativo de una prosa concebida como un espectáculo. En este paso del verso a la prosa, se pierden el metro y la música. Gorgias los reemplaza por un código inmanente a la prosa que en cierto modo es tomado, según Barthes, en préstamo a la poesía. Palabras con terminaciones consonantes, simetría de las frases, refuerzos de las antítesis por asonancias, metáforas, aliteraciones. Gorgias al pedir que se trabajen las “figuras”, les confiere un valor paradigmático. Abre la prosa a la retórica, y la retórica a la estilística. La tekhné rhetoriké de Aristóteles trata, como vimos, de actos de comunicación cotidiana que tienen por objeto los discursos que se profieren ante un público. Se compara con la tekhné poetiké que se expresa como un arte de la evocación imaginaria. Aristóteles era mucho más laxo en lo que respecto al valor de verdad que puede exigírsele a la retórica. Lo verosímil no es la verdad, la primera se guía por lo general y lo habitual, la segunda por la necesidad y la permanencia. Como tekhné, la retórica, produce cosas que pueden ser o no ser. La contingencia, la provisioridad, es su característica y difiere de los entes naturales en que éstos son necesarios y no se rigen por un creador. Por eso nos dice Barthes que para Aristóteles en la retórica la prueba del razonamiento depende de silogismos aproximativos (entimemas), por una lógica voluntariamente degradada al nivel del público, por el sentido común y la opinión pública corriente. Es lo que más se aproxima, agrega, a nuestra cultura de masas, al cine, a la publicidad, que podrían tener como divisa la regla retórica: más vale un verosímil imposible que un posible inverosímil. Por eso para Aristóteles la retórica se emparenta con la política. Una administración del justo medio, favorable a una democracia equilibrada centrada en las clases medias, encargada de reducir el antagonismo entre pobres y ricos. Lejos está de la visión extrema de Platón, que en sus diálogos, como en el “Gorgias” y en el “Fedro”, marcó la línea de separación entre una buena y una mala retórica. Una definida como logografía, propia de los espejismo urdidos por los sofistas, y la buena, la psicagogía, compuesta por palabras usadas para la formación de las almas de quienes gobernarán mediante una aristocracia formada en la dialéctica la república de los filósofos. Barthes deja su análisis de Aristóteles y la retórica griega para presentar textos de Cicerón y Quintiliano. La obra de éste último, “De instituciones oratoria”, compuesto por doce libros, nos habla de la educación del orador desde su infancia. La misma comporta tres fases: a) desde una temprana edad el aprendizaje de la lengua materna a cargo de nodrizas, esclavos y pedagogos; b) a los siete años el niño es tutelado por un `grammaticus´ quien los instruye en la poesía, lectura en voz alta, redacciones, y lecciones de un actor que le trasmite el arte de la gesticulación y de la recitación como acompañamiento de la palabra; c), finalmente, el retor, quien a los catorce años del adolescente, pule lo aprendido, a la vez que debe mostrarle como parte de su trabajo el modo en que se deben hacer las cosas a partir de demostraciones personales. Parte del ritual exige que el alumnos aún encantados por la pericia que demuestra su maestro con sus exhibiciones, tiene prohibido el aplauso como todo tipo de aclamaciones de entusiasmo. Con las clases de retórica el alumnos se ejercita en las narraciones históricas, panegíricos, declamaciones. La idea general es llamativa. Se postula la existencia de una especie de vergüenza innata para hablar en público, una naturaleza que tiende al ocultamiento de la palabra sonora dicha en pública, que debe ser forzada por el pedagogo, como si hiciera falta un parto disciplinario para salir del silencio. Dice Barthes: “como si esta palabra aprendida por fin conquistada, representara una buena relación `objetal´ con el mundo, un buen dominio del mundo y de los otros”. El semiólogo nuevamente subraya el cariz político del aprendizaje de la lengua, la posibilidad de controlar el entorno y de sobresalir en la puja social gracias a los recursos linguísticos. En el libro X de la obra de Quintiliano, se fundamenta una primera teoría del acto de escribir, que vale la pena recordar. La dificultad se enuncia de este modo: para quien quiere escribir, ¿cómo se vence la esterilidad congénita que produce la página en blanco, y cómo pese a ello, decir algo sin dejarse llevar por la charlatanería, la verbosidad o la logorrrea? Hablar en público o escribir son actos antinaturales que requieren de un esfuerzo disciplinario para poder ser encauzados hacia una puesta en escena pública. Quintiliano no habla de represión sino de silencio, vergüenza y esterilidad, como contradones que deben ser corregidos. Para lograrlo es necesario imitar modelos, volver sobre lo ya escrito y - lo recomienda especialmente - dejar descansar lo escrito para una maduración no de lo efectuado sino de la mente que lo ha elaborado. Hay que aprender, además, así lo señala, a terminar los textos. Siempre les falta o faltará algo para una mente en falta, pero ese afán de perfeccionismo atenta contra la fecundidad del autor. Quintiliano sostiene que el pensamiento y la mano tienen dos temporalidades distintas. La cabeza, o lo que tiene dentro, y la mano, son las responsables de la expresión escrita, pero mientras la aceleración del pensamiento es extrema, la mano tiene una velocidad lenta. La escritura no debe estar ligada a la voz interior cuyo deslizamiento es difícil de atrapar sino a la mano, al músculo. La retórica sigue un decurso enriquecido en el medioevo que habilita la lógica aristotélica para las batallas escolásticas. La `disputatio´, la `quaestio´, el enfrentamiento argumentativo entre grupos sobre temas elegidos al azar, preparan a los nóveles para los combates ideológicos de la cristiandad dividida en sectas y en competencia con la dialéctica arábiga que invade occidente. La lógica aristotélica se centra en los desarrollos de la Escuela de París, en la que el silogismo es el alma que permite la liquidación de un adversario verbal, es el cuchillo que hiere y es imposible de herir. Barthes nos habla de la `makhe´ griega, esa especie de sensibilidad conflictiva que vuelve intolerable al griego (y luego al occidental) cualquier presión que ponga en peligro al sujeto de contradecirse a sí mismo. El adiestramiento en estas justas retóricas para evitar el riesgo de la contradicción y el desdecirse, se volvió neurótica e incontrolable, lo que exigió una codificación que convirtiera la disputa en un deporte regulado por normas: la erística. La retórica con el tiempo es una disciplina triunfante a la vez que moribunda. Se la posterga y se la confina a la enseñanza en donde pierde eficacia política y tan sólo tiene acto de presencia como evocación de una tradición. Pertenece al dominio de los `clasicus´, palabra latina, dice Barthes, que diferenciaba a los pertenecientes a las clases más poderosas de la sociedad frente a los `proletarius´, desclasados y parias sociales. Responsable de anquilosamiento de la retórica, es el cambio de paradigma que irrumpe con la física galileana y la filosofía cartesiana que promociona un nuevo valor: la evidencia. El conocimiento claro y distinto como las verdades matemáticas, ya no descansan en el arte de las palabras sino en una concepción de un orden representativo de las ideas basadas en una intuición inmediata de un yo que piensa. A partir del siglo XVI, Barthes sostiene que el concepto de evidencia toma tres direcciones: la evidencia personal (el protestantismo); la evidencia racional (el cartesianismo); la evidencia sensible (el empirismo). La retórica padece la misma decadencia que la cultura clásica en la medida en que el proceso de matematización del conocimiento construye una nueva idea de lo natural. La naturaleza cartesiana no es el cosmos esférico que una mente adiestrada puede contemplar una vez adquirido el saber de la verdad garantizado por el logos apofántico. La naturaleza es una nueva lengua clasificatoria con la que se construye un orden ajustado por un método que despliega las diferencias de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande en un espacio apto a ser visualizado por una mente científica. La retórica se hace ornamento, estilística, la plasmación de un orden de las palabras variable en la que cuentan los valores rítmicos que ya eran estudiados en la escuela de Chartres en la que el platonismo dominante se oponía al logicismo aristotélico. En definitiva, nace la literatura como modo de reflexión sobre el acto de escribir. La retórica que se enseña mantiene los valores de la ìnventio´ que no remite a un descubrimiento sino a una clasificación de lo que ya está dado por los `lugares comunes´, casilleros diagramados por abstracciones (posible/imposible; existente/inexistente) que forman una red argumental que se arroja sobre un material. La finalidad sigue siendo la de convencer o conmover. Por un lado la de introducir una violencia justa en el oyente mediante pruebas que tienen fuerza propia. Por el otro lado, conmover, lo que implica ya no pensar el mensaje con su consistencia en sí mismo, sino de acuerdo a su destino, el auditorio, movido por el humor de quienes serán receptores del discurso. El orador siempre deberá contar con la ignorancia de sus oyentes, a la que no tratará de eliminar ni con la ironía socrática, ni con la lógica aristotélica, sino con el arte de la persuasión que tendrá la rara habilidad de hacer creer que es el propio destinatario quien descubre las vías del pensamiento correcto. Es el oyente quien habrá de creer que es por su propia fuerza mental que los errores cesan y la ignorancia se diluye. Mientras el auditorio está dominado por las pasiones, la `pathe´, los atributos del orador, la èthe´, se exhibe en tres rasgos que definen una autoridad: la phronesis, es decir la solidez que trasmite la sabiduría objetiva; la arété, una ostentación de franqueza que no teme las consecuencias de lo que se dice; la eunoia, la simpatía, el agrado, la complacencia y la complicidad que comunica el orador a su público. Es decir un `seguidme´del que ejerce la phronesis; un èstimadme´ del que muestra la virtud de su arété; y un `amadme´, del que hace uso de su eunoia. Aristóteles político Poco conoce el público no especializado en la vida política de Aristóteles. No sucede lo mismo con su maestro Platón quien fue consejero del tirano Diónisos en Siracusa, y soportó distintos tipos de desgracias por su intervención pública. La imagen del filósofo de Estagira es la de un erudito y de un académico dedicado de lleno a su estudio y alejado de todo interés por los asuntos políticos. Salvo, claro está, por su divulgada relación con Alejandro Magno, a quien le dio lecciones de filosofía y ciencias. Usemos la biografía sobre Aristóteles escrita por Werner Jaegger para resituar este aspecto de la labor efectivamente desarrollada por el filósofo. En el año 348ac muere Platón. Aristóteles ingresó a la Academia a los diecisiete años y estuvo en ella hasta los treinta y siete. El sucesor de Platón es Espeusipo, sobrino de Platón, cuyo legado, nos dice Jaegger, permite que la familia conserve la propiedad de la prestigiosa institución. Puede considerarse que la ida de Aristóteles junto a Jenócrates implicó una virtual secesión. Los dos discípulos llegan a Asos, en la costa del Tróade, hoy Turquía, en donde comienzan un trabajo en común con otros dos pensadores platónicos: Erasto y Corisco, quienes trasmitían el espíritu de la Academia. Ya era una costumbre que ciudadanos prominentes fueran depositarios de pedidos de colaboración en la elaboración de leyes para la ciudad. En caso de que éstos fueran filósofos, la exigencia de este tipo de consultores se hacía más rigurosa, y de acuerdo a la premisa escrita en el fronstispicio de la institución de Platón, se le exigía al gobernante estudiar geometría. La incursión en la disciplina de las figuras ideales podía instruirlo en las nociones de proporción, medida, igualdad, equivalencia, verdad. Se debía completar el aprendizaje con la práctica de la dialéctica que les permitía comprender la importancia del uso de la palabra convertida en discurso, en hilo conductor al conocimiento. Estas recomendaciones fueron las que hizo Platón a Dionisos, su discípulo Eufrero a Perdicas, rey de Macedonia, y Aristóteles a Temisón, rey de Chipre. Por sugerencia de los platónicos nombrados que residían en Asos, el tirano Hermias, suavizó su modo de gobernar, mejoró su constitución, y aquello que el Maestro no había logrado en Sicilia, parecía que podía convertirse en una realidad en el Asia Menor. Una colonia de la Academia tomaba forma en Asos, y allí se ponían los primeros cimientos de lo que luego sería el Liceo. Hermias le dio a Aristóteles como esposa a su sobrina e hija adoptiva Pitias, y luego de tres años de residencia junto al tirano, enseñó un breve tiempo en la ciudad de Mitilene en la isla de Lesbos. El mundo griego estaba surcado por una serie de zonas de influencia con poderes hegemónicos que se disputaban la primacía de la región. En especial asomaban dos poderes con voluntad de conquista que amenazaban a una polis de antiguo prestigio y triste presente como Atenas: Persia y Macedonia. Hermias, tirano de una ciudad pequeña situada un lugar estratégico, en la bisagra que permitía la entrada a Asia, puente entre dos potencias, buscaba la protección de Filipo de Macedonia. En una trampa diplomática, es apresado por el general persa Mentor, que lo tortura para hacerle confesar los detalles de un supuesto tratado secreto con el rey de Macedonia. Cuenta Jaegger que al guardar silencio, Hermias fue crucificado, y en su agonía, exclama: “ digan a mis amigos y compañeros, que no he hecho nada malo ni indigno de la filosofía”. Este fragmento recuperado puede ser no ser auténtico, pero nos hace pensar que la práctica de la filosofía no debía restringirse a la adquisición de un cúmulo de conocimientos. Pensar que la geometría nos ofrecía automáticamente la posibilidad de tener un razonamiento equitativo respecto de las causas humanas, o que la dialéctica nos convertía por la vía regia del logos silogístico en seres justos, es un absurdo para cualquiera que tenga una noción mínima de lo que se llama “subjetividad”. Cuando Foucault nos habla de las tecnologías del yo y “metanoia” o conversión espiritual, o Pierre Hadot nos describe en sus estudios las características de la filosofía como escuela de vida, debemos imaginar un modo de vida y un arte del pensamiento que no queda restringido a la erudición. Ser Sabio refiere a un tipo de personalidad que nos sigue siendo enigmática. Aquella “majestuosidad” de la que nos habla Nietzsche al evocar a figuras gigantescas como Heráclito, la añoranza platónica de las épocas de legisladores como Solón, nos hablan de un ideal desconocido para nosotros. Quizás nuestra imaginación deba agradecer la obra de Platón por acercarnos a pesar de la distancia, la carnalidad de un personaje como Sócrates, para tener una idea de lo que los griegos dedicados a la filosofía, podían considerar un sabio: un hombre de integridad moral, en medio de la ciudadanía, condenado por sus semejantes. Lo que Will Durant en sus obras de divulgación llamaba “un mártir del pensamiento”. Desde ahí quizás podamos entender la supuesta frase final de aquel primer protector de Aristóteles, que deja como testamento el legado de una dignidad que no hizo concesiones respecto de su fidelidad al mandato filosófico. Aristóteles conmovido por la muerte de Hermias escribió un himno y un epigrama dedicatorio para su tumba, mientras tanto el partido democrático ateniense conducido por Demóstenes – la contracara política del filósofo peripatético - festejaba la muerte de un personaje denostado por confabularse con enemigos de los atenienses. La actitud hostil de Aristóteles y sus compañeros hacia Persia era habitual en la corte de Macedonia. Filipo bregaba por la unión de todas las ciudades griegas contra el enemigo imperial, y en nombre de la independencia de la Hélade, sojuzgaba a las polis y los regímenes que al no aceptar su liderazgo debilitaban su proyecto de constituir un gran ejército que pudiera vencer a los persas. Demóstenes denunciaba que bajo el pretexto de una guerra por la independencia, la verdadera ambición de Filipo era dominar a Grecia y ser su monarca absoluto. Por eso el gran orador ateniense urdía una alianza con Persia contra el plan macedonio, y se había enterado por la información proporcionada por agentes secretos de un pacto entre Hermias y los persas que le aseguraba a la pequeña comarca de Asos la protección y la salvaguarda de una autonomía puesta en peligro por estar situada como una cuchilla entre dos grandes potencias. La asociación de Aristóteles con Filipo, nos dice Jaegger, pasaba entonces por el intermedio del suegro y protector del filósofo, y no como los comentadores supusieron, por el hecho de que su padre, Nicómaco, fuera médico de Amintas, rey de Macedonia. Aristóteles no fue lo que llamamos un tutor de Alejandro. Fue un consejero político que, a diferencia del radicalismo platónico que soñaba con una república de sabios, aprendió el manejo de los asuntos políticos y la necesaria flexibilidad de las estrategias de gobierno al lado de su suegro Hermias. Lo que se llama la ´realpolitik´. Tampoco recomendó al heredero Alejandro el ideal platónico del pequeño estado-ciudad, sino que él también era partícipe de una Grecia que dominara el mundo una vez que estuviere políticamente unida. La tradicional estrechez de la vida política en las ciudades autónomas ponía en dificultades cualquier intento de unidad orgánica. Las democracias urbanas eran inestables, y los patriarcados agrícolas anacrónicas sociedades. El ideal de una individualidad superior, permitía suponer que un mandatario orientado por un consejero sabio reducía los costos que se debía pagar por un régimen de asambleas en permanente estado deliberativo o de un despotismo ciego. Por lo visto los estudios retóricos de Aristóteles no figuraban entre sus intereses en cuanto su idea era la del ejercicio de un poder unipersonal, que en todo caso, debía adquirir los dones necesarios para controlar los obstáculos que se presentan en toda corte imperial. Una vez muerto Filipo y coronado Alejandro, la colaboración entre ambos siguió hasta que el joven emperador organizó la conquista del mundo. Según Jaegger, se produjeron posibles desavenencias entre ambos debida a la diferencia que tenían sobre el rol de Grecia en un nuevo orden político y el tipo de proyecto de dominación que había que implementar. Aristóteles pensaba que la cultura griega tenía una misión universal y que en ella se encontraban todos los elementos teóricos y prácticos para que todos los pueblos de sometieran a ella en busca del ideal que conjugaba la sabiduría con la felicidad. Alejandro tenía una visión diferente del cosmopolitismo, ya que lo descentraba, y por una locura que transformó el mundo, propició y llevó a cabo la mezcla de razas y culturas, lo que se llamó sincretismo, la base política y cultural del futuro imperio romano y su sucesora la Iglesia ecuménica cristiana. Por estas desavenencias Aristóteles vuelve a Atenas luego de una ausencia de trece años. De acuerdo a una suposición de Jaegger, recibió una indemnización o un retiro honroso de Alejandro, quien fuera coronado en el año 336ac. Un año después inicia su cruzada hacia el Asia y derrota a los persas con lo que se le abren las puertas del mundo. Nuestro filósofo se instala en Atenas y funda el Liceo. La dominación de Filipo y su hegemonía intenta no perturbar en demasía el orgullo ateniense. Las tropas macedonias se mantienen a cierta distancia de los muros de la ciudad para no ser siempre visibles. Atenas tiene un regente nombrado por Alejandro, Antípater, que le asegura a Aristóteles la necesaria protección que necesita quien es visto por muchos de sus conciudadanos como un agente de un a potencia extranjera. Para evitar molestias innecesarias, Aristóteles no se entromete en los asuntos internos de la Polis y no participa de la actividas política. De todos modos la fracción política favorable a la dominación macedonia tenía una fuerte presencia entre los ricos. Aristóteles se oponía a a la política de Demóstenes, quien esperaba el momento oportuno en que el invasor se debilitara para reconquistar la libertad de su ciudad. Calístenes, sobrino de Aristóteles, era un personaje importante en la corte de Alejandro, que pese a tener la confianza del monarca, se enfrentaba a la nobleza macedonia que desconfiaba de la política asiática de Alejandro. Por una confabulación, Calístenes cayó en desgracia y fue ejecutado. Mientras tanto en el Liceo se llevaba a cabo una intensa actividad de investigación paralela a la función pedagógica incensante de Aristóteles quien daba lecciones durante varios turnos diarios. La masa de conocimiento fue enorme, pero de poca influencia, más aún después de la muerte de Aristóteles quien fue olvidado por la historia durante dos siglos hasta que el azar permitió que se desenterraran los tratados hasta reacer en la biblioteca de Alejandría, ciudad que había reemplazado a Atenas como centro cultural. La muerte de Alejandro en el año 323ac deja al filósofo sin protección política ante la avanzada del partido de Demóstenes quien recupera la iniciativa. Aristóteles huye a Calcis, ciudad de la isla de Eubea, en donde estaba la propiedad familiar de su difunta madre, y allí permaneció durante unos meses hasta su muerte a los sesenta y dos años. Su tutor Proxeno y su madre adoptiva habían muerto hacía ya tiempo. Aristóteles adoptó al hijo de ambos, Nicanor, quien era oficial de Estado mayor de Alejandro. Pitias, hija de Aristóteles, con el mismo nombre de su madre ya fallecida, se casa con Nicanor. El filósofo conoce a Herpilis, con quien tiene un hijo: Nicómaco. Aristóteles se refugia en su soledad. Sabe que es difamado. Jaegger cuenta que a pesar de ser sensible a los agravios, trató de no darles demasiada importancia. Agrega que era llamativo el abismo entre él y los otros en esos últimos días de su vida. |